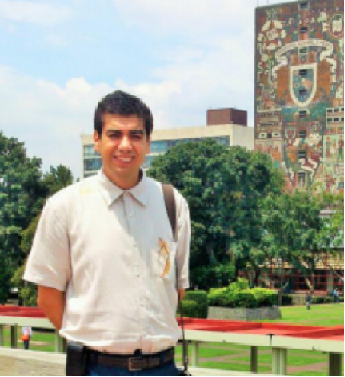Moneda común en los mass media es el señalar que Donald J. Trump está desmontando el orden político y económico internacional contemporáneo. Nada más alejado de la realidad. La quiebra de las instituciones emanadas de la modernidad europea y del liberalismo es de larga data. Se remonta, cuando menos, a 1968 con el cuestionamiento y el sepulcro de esa la ideología liberal, y con la emergencia de la deformada ideología posmoderna como nuevo mantra socavador de esa institucionalidad.
Cada ochenta o cien años el capitalismo, en tanto modo de producción y proceso civilizatorio, experimenta cismas que redefinen las reglas del juego, las instituciones y las formas de organizar el mundo y las sociedades. Se trata de cambios de ciclo histórico que desestructuran las formas de vida, las fronteras territoriales, las cosmogonías y las pautas de comportamiento. Ocurrió en 1648 con la instauración del orden internacional westfaliano; ocurrió con los procesos de acumulación originaria descritos por Karl Marx y con la revolución industrial inglesa en el siglo XVIII; ocurrió a partir de 1819 con la instauración, por parte de Inglaterra, del Patrón Oro para responder al auge del comercio internacional propiciado por la primera revolución industrial; ocurrió con los cambios provocados por la lucha de clases de 1848-1850 en países como Francia, y que a la postre gestarían los cimientos del Estado de bienestar europeo; y ocurrió al final de la Segunda Gran Guerra con la firma de los Acuerdos de Bretton Woods y de la Carta de las Naciones Unidas, delineándose con ello un nuevo orden político y económico internacional.
Esa institucionalidad inaugurada en 1945 condensó los valores de la ilustración y de la modernidad europeas: un sistema interestatal regido por el derecho internacional, un sistema económico dotado de ciertas reglas que evitaran sus desequilibrios y crisis recurrentes, y una red de seguridad social que fungió como muro de contención de las "multitudes peligrosas"; todo ello en el marco de un nuevo pacto social entre el Estado, el capital y la fuerza de trabajo. Todo lo cual fue dinamizado por un patrón acumulación taylorista/fordista/keynesiano que durante 25 años propició la bonanza económica mundial en el contexto de una política de contención respecto a la Unión Soviética y a su amenaza ideológica.
Lo que vive el mundo contemporáneo es una crisis sistémica dada por el colapso del orden atlántico liberal emanado de Yalta/Potsdam. Es una crisis terminal suscitada por el agotamiento de las instituciones surgidas de la Segunda Gran Guerra y que tuvieron la impronta de los Estados Unidos en tanto uno de los hegemones desde 1945. Sin embargo, el declive de su hegemonía a lo largo de las últimas décadas se relaciona con su incapacidad para garantizar una institucionalidad internacional preñada de un genuino liderazgo político/moral. De ahí que sea una era de transiciones donde se definirán las hegemonías que negociarán el proyecto civilizatorio para el resto del siglo XXI. Por ello, es posible observar una encarnizada lucha en torno a la gestión de esas transformaciones y de la emergencia de una nueva modalidad de civilización.
A su vez, es el fin del mundo unipolar gestado a partir de 1989 con la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética, y la inauguración de un orden económico y político mundial de carácter multipolar no solo signado por el liderazgo de los Estados Unidos, sino también por potencias como China y Rusia, e incluso eventualmente como India, que aceleran ese cambio civilizatorio de amplias magnitudes.
Lo que se perfila es un cambio de ciclo histórico con la emergencia de nuevas reglas del juego para el siglo XXI. Por vez primera en los últimos 250 años, esas transformaciones se edifican sin Europa en tanto conciencia reflexiva del sistema mundial; mientras que la traslación del poder mundial se dará definitivamente del atlántico a la cuenca del pacifico y al mar del sur de China. De ahí que la civilización atlántica ingresa a su fase sistémica terminal multiplicando los reacomodos telúricos. Más todavía: el signo del mundo contemporáneo es un caos sistémico de las proporciones de la caída del imperio romano de occidente y la consecuente transición al feudalismo en Europa, allá por el siglo V de nuestra era; o bien, del tamaño del colapso de ese régimen feudal y la posterior emergencia del capitalismo.
Al tratarse de una era de transiciones, se suscita un vacío de poder tras tambalearse esa institucionalidad de la Segunda Posguerra. Como esas instituciones a las que estuvimos habituados por ocho décadas dejan de ser funcionales, se amplían los márgenes de incertidumbre y acontecen cismas o movimientos telúricos que desestructuran al mundo contemporáneo. El trasfondo de todo ello es la generalizada crisis de sentido en las sociedades occidentales, donde aquello que estructuró al mundo desde 1945 llega a su ocaso, abriéndose escenarios caóticos e inestables ante el desconcierto e incapacidad políticas generados por la ausencia de alternativas de sociedad y de futuro. Dos pilares fueron los que brindaron sentido a lo largo de los últimos 250 años: las instituciones vinculadas al cristianismo (la familia cohesionada, por ejemplo) y aquellas emanadas de la modernidad europea (el Estado moderno, las Constituciones Políticas, el derecho internacional, la diplomacia, el principio de verdad, entre otras). Ambos pilares enfrentan un sabotaje y un desmonte desde 1968, exponiendo a las sociedades contemporáneas a una mayor incertidumbre en el contexto de un capitalismo volátil.
Este sabotaje y desmonte de las instituciones propias de la civilización occidental son acelerados por tres ejes cruciales durante los últimos dos lustros, y que desbocan y radicalizan el cambio de ciclo histórico: a) el vertiginoso cambio tecnológico y la entronización de la inteligencia artificial deshumanizadora, con su consustancial capitalismo algorítmico de vigilancia y control sobre el cuerpo, la mente y la conciencia; b) la revuelta plutocrática al interior del imperio en aras de controlar el colapso y decadencia de la hegemonía norteamericana y que tiene como protagonista central al trumpismo en sus dos momentos y que solo fueron interrumpidos por el interregno Biden; y c) la pandemia del Covid-19 como condensación de la crisis sistémica y ecosocietal contemporánea. Todo lo cual evidencia el agotamiento del orden liberal fundamentado en el supuesto de la expansión infinita del crecimiento económico, cuya más acabada expresión es la quiebra financiera del sistema económico y su exponencial endeudamiento –tan solo los Estados Unidos alcanzan una deuda de 38 trillones de dólares. Sumado ello al colapso de legitimidad del modelo tecnocrático del capitalismo global.
El sistema mundial que emergerá para el resto del siglo XXI aún está germinando, no termina por definirse, pero estará signado por la incertidumbre, la imprevisibilidad y por instituciones distintas a las que conocimos a partir de 1945. A diferencia de esa época, hoy día no existen estadistas de la talla de Flanklin Delano Roosevelt o Winston Churchill. Existe una intensa tensión intra-élites en Europa y Estados Unidos, así como una crisis de legitimidad de la autoridad política. Los cambios comienzan por ser semánticos: la emergencia y expansión de China como hegemonía conduce a que se hable más de civilizaciones que de Estados. Pero ello no se detiene allí: lo que se perfila es una nueva modalidad de capitalismo, nuevas modalidades de Estado y de relaciones interestatales, así como un reacomodo de fuerzas en el tablero geopolítico mundial, en medio de la decadencia estructural de occidente.
Esta crisis estructural de la civilización occidental se caracteriza por una creciente inestabilidad del sistema mundial moderno, el socavamiento de los principios emanados de la modernidad (libertad, verdad, justicia, humanismo, etc.), la emergencia de renovadas modalidades de fascismo, y por la vocación para drenar y perpetuar las desigualdades extremas globales. Los ciclos históricos indican que así como desapareció la civilización egipcia, la civilización babilónica o la civilización romana, la civilización euro/norteamericana alcanzará su caducidad y agotará su vigencia. Es parte de la lógica consustancial de los imperios. No solo se trata de un declive económico, tecnológico y militar, sino un colapso del sistema de valores y de la preeminencia geocultural. Es de resaltar que el agotamiento de esos valores se remonta a contradicciones internas y a la magnificación de las promesas incumplidas por la ideología liberal y por la distorsión radicalizada por el fundamentalismo de mercado.
Entre esos valores contradictorios que se erigieron como mantra de la civilización occidental destacan el de la economía de mercado y el de la libertad individual, remozado ello por la ideología de la democracia liberal y por la noción de multilateralismo y cooepración en las relaciones interestatales. En la historia de las ideas ninguna noción fue tan nociva y fantasiosa como la de libre mercado. Sobre ese mantra se cimentó buena parte de la civilización occidental cuando menos desde el último tercio del siglo XIX. Hoy día, esa noción fue dinamitada tras la crisis inmobiliario/financiera del 2007-2009 y sus consecuencias sociales de pauperización y exclusión social. La utopía del mercado auto-regulado, criticada en su momento por Karl Polanyi, lejos está de la prosperidad y el bienestar material prometido; en cambio las desigualdades, el empobrecimiento masivo y el fin de las clases medias, y las conflictividades sociales son potenciadas y multiplicadas, mientras las prácticas autocráticas adoptan renovados ropajes vía la "guerra contra el terrorismo", "la guerra contra las drogas", el sectarismo en las redes sociodigitales, la epidemia de opiáceos, la ideología woke, y el ambientalismo censurador de la civilización industrial. Lo anterior evidencia que se impuso, finalmente, la rapacidad de las finanzas desbocadas y los ímpetus de una ideologia libertaria.
Más que la competencia estratégica con China y su avance geopolítico y geoeconómico, o las disputas tecnológicas o los conflictos bélicos de distinto tipo, la civilización occidental llegará a su ocaso por sus contradicciones internas, no pocas de ellas insalvables. El 11 de septiembre de 2001 representó la punta del iceberg de esa decadencia sistémica, pero sus amenazas son más internas que externas, y se relacionan con la pérdida de sentido de lo público, de la cohesión social y de la acción colectiva cristalizados en los Estados y en sus instituciones. La acción política es socavada y los Estados y organismos internacionales pierden la brújula en su capacidad para prever los acontecimientos y para revertir la fractura de sus sociedades. De tal modo que la inercia, el sabotaje y la deriva se imponen a estas instituciones que le dieron forma a la civilización occidental.
Más allá del desconcierto y de los riesgos que supone este desgarramiento de la civilización occidental, para el análisis riguroso resulta fascinante esta era de rupturas y transiciones que tiene como trasfondo el ocaso de la política y la generalización del miedo, la ansiedad y la creciente incertidumbre. Reflexionar en torno a ello no solo es un imperativo intelectual, es ante todo un imperativo ético y político, que urge alejar de la personificación de los acontecimientos y de las transiciones históricas.