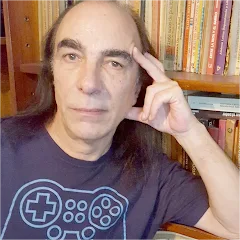Juventud, militancia y la pregunta por el conflicto.
El 55° aniversario del Frente Amplio uruguayo (FA) no ocurrió cuando ocurrió. Ocurrió después. Se desplazó unos días, se acomodó a un sábado, se alojó en una ciudad pequeña. Ese corrimiento -temporal, espacial, simbólico- no es un detalle logístico ni una anécdota de agenda: es una forma. Y como toda forma política, dice algo antes de que se pronuncie una sola palabra desde el escenario. El FA nació un 5 de febrero como gesto de irrupción, como condensación intempestiva de voluntades dispersas; conmemorarlo dos días después no lo desmiente, pero lo reubica. Y eso ocurrió solo el año pasado y éste desde la caída de la dictadura. Nos obliga a preguntar qué tipo de tiempo habita hoy la fuerza política que alguna vez hizo del desajuste histórico su marca de origen.
Un aniversario redondo celebrado fuera de fecha, en una ciudad menor, sin un dispositivo nacional simultáneo capaz de producir densidad política, aparece menos como elección estratégica que como expresión de una dificultad persistente para convertir la efeméride en acontecimiento, la memoria en movilización, la historia en presente activo.
Juan Lacaze, con su espesor obrero, nuestro propio alcalde y su memoria industrial, no es el problema. Al contrario: su sola mención convoca una tradición de trabajo, lucha y organización que dialoga de manera natural con la genealogía frentista. Pero justamente por eso, cargar sobre esa localización toda la explicación equivale a desplazar la pregunta. No se trata de dónde se hizo el acto, sino de qué tipo de acto fue posible -y cuál no- en el estado actual del FA. Cuando la conmemoración parece necesitar justificarse por el territorio que la alberga, algo del dispositivo conmemorativo ya está fallando.
Este febrero no habla tanto del pasado que se recuerda como del presente que cuesta organizar. La convocatoria existe, pero no desborda; la palabra circula, pero sin espesor conflictivo. No es nostalgia lo que asoma en este desfase, sino una pregunta política más incómoda: qué se ha ido desarticulando en el pasaje del movimiento al gobierno cuando el pulso colectivo se vuelve procedimiento, de la épica fundacional a la administración prudente, de la unidad trabajosa a la unidad declamada. La pregunta queda ahí, suspendida, como un eco que no busca respuesta inmediata sino condiciones para volver a ser formulada colectivamente.
Toda conmemoración es una escena política condensada. No sólo por lo que recuerda, sino por lo que omite; no sólo por lo que convoca, sino por lo que deja fuera del encuadre. En ese sentido, los aniversarios funcionan como pruebas de esfuerzo: tensionan la relación entre pasado y presente, entre identidad y práctica, entre memoria organizada y cuerpo movilizado. Cuando esa tensión se resuelve en un gesto administrado, sin riesgo ni fricción, lo que aparece no es serenidad política sino una forma de fatiga. No el cansancio de quienes lucharon demasiado, el agotamiento más silencioso de formas que siguen en pie, pero ya no transmiten energía ni interpelan.
El FA supo convertir sus aniversarios en actos de afirmación colectiva, incluso en contextos adversos. No porque cada febrero fuera multitudinario, sino porque lograba inscribir la fecha en una narrativa de conflicto, de proyecto y de porvenir. Hoy, en cambio, la efeméride parece suspendida entre la obligación institucional y la nostalgia, como si recordar se hubiera vuelto una tarea rutinaria y no una operación política, como archivar fotos de cumpleaños.
Este desplazamiento no puede leerse como un simple efecto de época, aunque el debilitamiento seductor de izquierdas y progresismos no es exclusivamente uruguayo, ni como una consecuencia inevitable del pasaje por el gobierno. O, en otros términos, sólo puede leerse así si se acepta que gobernar implica resignar, casi naturalmente, la producción de conflicto, la pedagogía política y la construcción de sujetos colectivos. Pero esa aceptación nunca fue parte del ADN frenteamplista. La fuerza nació precisamente como una anomalía: una articulación heterogénea capaz de disputar poder sin clausurar la movilización, de gestionar sin desactivar la crítica, de gobernar sin renunciar a la incomodidad que toda transformación exige.
No es la primera vez que esta inquietud emerge en torno a un aniversario. Tampoco es la primera vez que se la intenta disipar con argumentos circunstanciales, apelaciones al contexto o explicaciones tranquilizadoras. Desde hace años, con distintos tonos y en escenarios diversos, la preocupación por la pérdida de densidad militante, por la dificultad creciente para convocar y por el angostamiento de la vida política en las bases reaparece como un hilo persistente. No como lamento ritual, sino como señal persistente. Señal que suele ser leída -cuando se la escucha- como exageración, impaciencia o nostalgia mal digerida, y que sin embargo cada febrero vuelve, obstinada, como esas mariposas que reaparecen siempre como dueñas del calendario.
Mientras el aniversario transcurría sin acto central en la capital y se desplazaba hacia el fin de semana siguiente, esa inquietud tomó la forma de un mensaje dirigido a compañeros y compañeras. No fue una intervención pública pensada para instalar polémicas, sino un gesto situado, casi inmediato, escrito en el mismo tiempo en que la efeméride se cumplía sin cumplirse. Allí ya aparecían las mismas preguntas que hoy se reordenan con otros materiales: la dificultad para producir convocatoria real, la transformación del acto político en evento administrado, la sensación de que algo esencial se estaba perdiendo incluso antes de que comenzara el acto en sí.
Pero hay un punto en el que la preocupación deja de ser cuantitativa -cuántos somos, cuántos vienen- y se vuelve cualitativa, estructural, y por eso más incómoda: la casi ausencia de juventud. Cuando los aniversarios se pueblan mayoritariamente de memorias compartidas pero no de expectativas por construir, cuando los cuerpos presentes parecen más convocados por la fidelidad al pasado que por la disputa del futuro, el problema ya no es la asistencia sino la reproducción misma del sujeto político.
La juventud no "falta" porque no fue invitada, ni porque haya sido absorbida por una cultura individualista abstracta (los 8/3 o los 20/5 lo desmienten). Falta -o aparece de manera episódica- cuando no encuentra en estos rituales un espacio donde reconocerse, discutir, disputar sentido. Cuando la conmemoración no habilita conflicto ni ofrece lenguaje para nombrar las precariedades contemporáneas, cuando el acto no funciona como umbral sino como cierre, la distancia generacional deja de ser una cuestión etaria para volverse una distancia política.
En ese punto, la efeméride deja de ser un espejo complaciente del pasado y se vuelve una superficie que devuelve preguntas. No mide fidelidades ni memorias acumuladas: mide capacidad de interpelación. Y cuando esa interpelación falla, no alcanza con invocar tradiciones, bastiones históricos o identidades heredadas. Porque ninguna tradición sobrevive sólo por su peso histórico; lo hace en la medida en que logra ser reapropiada, discutida y puesta en tensión por quienes no la vivieron como origen, sino que la reciben -si la reciben- como promesa aún incumplida. Fue mi caso. Dos de mis hermanos son fundadores, cuando apenas ingresaba a la escuela secundaria, aunque cuatro años después ya era frentista visitando a mi hermano preso en las ergástulas de la dictadura terrorista.
El acto, visto de cerca, aparece como una superficie saturada de sentido. Nada queda librado al azar: las banderas, los ómnibus, la música, las consignas, los discursos, las fotografías que luego circulan como prueba de existencia, como si la política necesitara certificarse a sí misma como prueba de existencia. No alcanza con que el evento haya ocurrido; necesita ser leído como histórico, como reafirmación. Esa sobreinsistencia no es un exceso retórico: es una necesidad política. Cuando la vitalidad ya no se presume, debe ser demostrada. Y cuando debe ser demostrada, algo del orden de la espontaneidad militante ha comenzado a erosionarse.
No asistí porque cuestiones familiares me retienen en Montevideo, pero las crónicas más afines insisten en el número, en el clima, en la ocupación del espacio urbano, como si la magnitud logística pudiera responder por sí sola a preguntas que son de otra naturaleza. Es evidente que hubo presencia y que Juan Lacaze se vio colmada de militantes llegados desde distintos puntos del país, incluso hasta saturar una urbe que en el mejor de los casos alcanza los trece mil habitantes. Pero reducir el acontecimiento a su dimensión cuantitativa implica desplazar el problema: la capacidad de movilizar por convocatoria excepcional no equivale a densidad política sostenida. La política se juega, más silenciosamente, en lo que ocurre antes y después del acto, en la continuidad de los vínculos, en la persistencia de la organización, en la producción cotidiana de sentido.
Juan Lacaze es una ciudad atravesada por la memoria industrial, por la experiencia obrera, por una historia de lealtad frenteamplista que se mantiene incluso después del derrumbe de sus principales fuentes de trabajo. Precisamente por eso, su elección opera de manera ambivalente. Ese doble filo se vuelve más visible cuando se observa el corrimiento del eje discursivo. El aniversario, más que un momento de reflexión sobre la fuerza política, se convierte en un acto de defensa del gobierno. Gran parte de la oratoria está organizada en torno a responder acusaciones de tibieza, a enumerar logros del primer año de gestión, a contrastar el presente con la "media década perdida" del gobierno pasado. El internacionalismo, la condena al genocidio en Gaza, la denuncia del imperialismo estadounidense, la reivindicación de políticas redistributivas, todo ello compone un discurso consistente, ideológicamente reconocible y éticamente defendible. Pero su centralidad desplaza la pregunta incómoda: ¿qué dice este aniversario sobre el estado de la fuerza política que gobierna?
Cuando la conmemoración se vuelve principalmente un dispositivo de blindaje gubernamental, una suerte de muralla discursiva levantada hacia afuera y hacia adentro, que ni un dron la sobrevuela. La política partidaria queda subsumida en la lógica de la gestión, y la efeméride pierde su potencial interrogativo. No se trata de negar la necesidad de defender un gobierno propio frente a una derecha agresiva y descalificadora; se trata de advertir el costo de esa defensa cuando ocupa todo el espacio disponible. El aniversario deja de ser ocasión para pensar la organización, la militancia, el control y dirección del propio gobierno, la relación con la sociedad, y se transforma en una prolongación del discurso de gobierno por otros medios.
Es aquí donde la cuestión juvenil deja de ser un dato marginal para volverse estructural. No porque los jóvenes "no quieran" participar, ni porque hayan sido capturados por una supuesta apatía generacional abstracta, sino porque los espacios ofrecidos no logran interpelarlos como sujetos políticos del presente. La memoria es necesaria, pero no suficiente. La historia convoca sólo cuando se abre como promesa, no cuando se clausura como herencia. Un acto que mira más al pasado que al conflicto actual, que reafirma más de lo que pregunta, difícilmente pueda funcionar como umbral de incorporación generacional.
La juventud no se acerca a los rituales para aplaudir trayectorias ajenas; lo hace cuando encuentra lenguaje para nombrar sus propias precariedades, sus propios miedos, sus propias expectativas. Cuando eso no ocurre, la distancia no es etaria sino política. Y esa distancia no se resuelve con gestos simbólicos ni con invocaciones identitarias, sino con una reapertura del conflicto, con una pedagogía política capaz de traducir el presente en proyecto.
Hay una escena que atraviesa casi todas las coberturas y que, sin embargo, rara vez se vuelve objeto de análisis: la respuesta en clave defensiva. No frente a la derecha -eso sería previsible, incluso necesario- sino frente a la crítica interna. La insistencia en que "no hay un gobierno tibio", la enumeración minuciosa de medidas, cifras, impuestos, políticas sociales, no sólo busca disputar sentido hacia afuera; busca, sobre todo, ordenar hacia adentro. El acto funciona así como un espacio de recentramiento: se trazan límites, se fijan umbrales de lo decible, se marca quiénes "entienden el rumbo" y quiénes aún no lo comprenden del todo. Ese movimiento defensivo no se dirige solo hacia la derecha, sino también -y quizá sobre todo- hacia la crítica interna, que queda reencuadrada como incomprensión del rumbo más que como problema político a tramitar.
Algo similar ocurre con la unidad. Pocas palabras aparecen con tanta frecuencia en los aniversarios como esa. La unidad como logro histórico, como virtud moral, como condición de supervivencia frente a un mundo hostil. Y sin embargo, cuanto más se la proclama, más evidente se vuelve que ha dejado de ser experiencia inmediata para convertirse en tarea pendiente. La unidad que se vive no necesita ser reiterada; la que se invoca, sí. No porque esté rota, sino porque ya no se produce sola, porque exige un trabajo político cotidiano que no siempre encuentra espacio ni tiempo.
En ese punto, el aniversario vuelve a cargar con una función excesiva. Se espera que haga visible la unidad, que la escenifique, que la restituya simbólicamente. El problema no es que lo intente, sino que no puede reemplazar aquello que sólo se construye en la práctica prolongada: el debate interno real, la tramitación de los desacuerdos, la elaboración colectiva de sentido. Cuando el ritual ocupa el lugar del proceso, la unidad se vuelve consigna antes que experiencia.
El contraste con otros febreros se impone casi sin buscarlo. Hubo aniversarios más pequeños, más desordenados, incluso más conflictivos, en los que la efeméride no funcionaba como cierre sino como apertura. No porque fueran más "auténticos", sino porque se inscribían en una dinámica política más densa, más discutidora, menos administrada. La irregularidad histórica de los actos del FA -años sin acto, años con múltiples actos, años con conmemoraciones discretas- no es un déficit: es el reflejo de una fuerza que nunca tuvo una liturgia establecida de una vez y para siempre.
También por eso el lugar de la juventud vuelve una y otra vez, incluso cuando no se lo nombra. No aparece sólo como ausencia física en el acto, sino como ausencia discursiva. ¿Dónde están las palabras que conecten el aniversario con las precariedades actuales -la fragmentación del trabajo, las nuevas formas de exclusión y de politización- y también con las transformaciones de la vida sexoafectiva y la diversidad de los vínculos, entre tantas otras? Sin esas preguntas, el acto corre el riesgo de convertirse en un espejo que devuelve siempre la misma imagen, apenas desplazada por el paso del tiempo, envejecida.
El recurso a la historia, en ese contexto, es inevitable y legítimo. Pero la historia puede funcionar de dos maneras: como reserva crítica o como coartada. Cuando se la convoca para abrir preguntas -¿qué hicimos?, ¿qué dejamos de hacer?, ¿qué quedó inconcluso?- se vuelve motor. Cuando se la invoca para cerrar discusiones -"somos esto", "siempre fuimos así"- se vuelve refugio. Juan Lacaze, con toda su densidad obrera y su lealtad histórica, oscila entre esos dos usos. Y esa oscilación no es responsabilidad de la ciudad, sino de la forma en que se la inscribe en el relato del acto.
Nada de esto habilita lecturas catastrofistas ni diagnósticos terminales. El FA no está agotado ni reducido a una cáscara simbólica. Tiene gobierno(s), tiene base, tiene historia y tiene todavía alguna capacidad de movilización. Precisamente por eso, la pregunta es más exigente. No se trata de medir la vitalidad por la asistencia a un acto puntual, sino de interrogar qué tipo de energía política se está produciendo, cómo circula, dónde se estanca, dónde se renueva.
El 55° aniversario no ofrece respuestas definitivas. Ofrece, en cambio, un campo de tensiones visible. Entre memoria y presente, entre liturgia y militancia, entre defensa del gobierno y reflexión sobre la fuerza política, entre unidad declamada y unidad trabajada. Mirar ese campo sin apresurarse a clausurarlo es quizá el gesto más fiel a una tradición que, cuando fue verdaderamente transformadora, nunca temió pensarse a sí misma en voz alta.
Ese 5 de febrero, mientras la fecha fundacional transcurría sin acto y sin declaración alguna en la página oficial y el aniversario se desplazaba hacia el sábado siguiente, la inquietud personal no tomó la forma de un artículo ni de una intervención pública pensada para disputar agenda. Tomó la forma más modesta -y más reveladora- de un mensaje dirigido a compañeros y contactos, escrito en caliente pero no desde la improvisación. No decía nada nuevo. Repetía, casi palabra por palabra, lo que desde hace años viene reapareciendo en distintos registros y contextos: la dificultad creciente para movilizar, la pérdida de densidad militante, el adelgazamiento de la vida política cotidiana, la sensación de que la fuerza se reúne cada vez más para recordar lo que fue que para producir lo que podría ser.
Ese post no hablaba aún del acto de Juan Lacaze, porque el acto no había ocurrido. Hablaba del vacío previo, de la ausencia de un gesto político en la propia fecha aniversario, de la sustitución del acontecimiento por la promesa diferida. No como reproche logístico, sino como síntoma temporal: cuando una fuerza política deja de interrumpir el calendario, algo de su relación con el presente empieza a aflojar.
Lo notable es que algunas de las respuestas que ese mensaje despertó -y que luego reaparecieron, con otros tonos, tras el acto- no entraban en el mismo plano que la preocupación planteada. Frente a una observación sobre capacidad de convocatoria, la réplica fue identitaria. Frente a una pregunta por la densidad militante, la respuesta fue histórica. Frente a una inquietud sobre la ausencia de juventud, la devolución fue territorial: Juan Lacaze como bastión obrero, como ciudad fiel, como emblema incuestionable. Nada de eso es falso. Pero nada de eso responde a lo que se estaba preguntando. Algunos incluso reclamaron que esa inquietud saliera del intercambio íntimo y tomara forma pública, como estas líneas.
Ahí se juega una torsión argumentativa clave. La crítica organizativa -¿cómo estamos convocando?, ¿a quiénes?, ¿con qué lenguajes?, ¿con qué continuidad?- es desplazada hacia una defensa simbólica: quiénes somos, de dónde venimos, qué historia nos respalda. El problema no es que esa defensa sea ilegítima; el problema es que funcione como sustituto de la respuesta. Como si el peso de la historia pudiera resolver, por sí solo, las dificultades del presente.
Aquel post no negaba el valor de Juan Lacaze ni desconocía la emotividad del acto por venir. Lo que hacía -y sigue haciendo- es insistir en una pregunta incómoda: si no estamos empezando a pedirle a los aniversarios que compensen lo que la militancia cotidiana ya no produce con la misma intensidad. Si el acto no está empezando a cargar con una función que excede largamente su capacidad: demostrar vitalidad, suturar ausencias, confirmar unidad, garantizar continuidad generacional.
A la pregunta por la organización, se responde con épica; a la pregunta por la juventud, con memoria; a la pregunta por la convocatoria sostenida, con excepcionalidad logística.
Ese desfasaje no es un error puntual ni una mala lectura coyuntural. Es un modo de funcionamiento que se viene consolidando. La crítica que no encuentra cauce político propio es desplazada hacia el terreno de la identidad, donde resulta más fácil de absorber sin transformarse. Así, la preocupación cambia de forma, se reescribe, se discute, pero no termina de producir un desplazamiento real en las prácticas. Cuando una pregunta vuelve tantas veces, no es porque esté mal formulada, sino porque todavía no encontró el espacio político donde pueda ser trabajada sin ser neutralizada.
Quizá el problema no sea que el FA ya no convoque como antes, sino que convoca de otro modo, para otras funciones. El aniversario se ha vuelto un espacio de confirmación más que de interrogación, un momento de reafirmación identitaria más que de producción de conflicto. No porque falte voluntad política, ni porque se haya perdido convicción ideológica, sino porque la fuerza se encuentra atrapada en una paradoja difícil de resolver: cuanto más gobierna, más le cuesta pensarse como movimiento; cuanto más administra, más tiende a ritualizar la memoria para sostener una continuidad que ya no se produce sola.
El acto no es la prueba de una decadencia, sino el espejo de una encrucijada. Muestra que todavía hay base, historia, afecto, lealtad. Pero también que esas reservas simbólicas están siendo llamadas a cumplir tareas que antes realizaban otras mediaciones: la militancia cotidiana, la discusión sostenida, la producción territorial de política, el conflicto interno como motor y no como amenaza. Cuando esas mediaciones se debilitan, el ritual se intensifica, como si intentara suplir lo que ya no circula.
Nada de esto se resuelve con más actos ni con mejores actos. Tampoco con el repliegue hacia un pasado idealizado ni con el optimismo voluntarista que confunde gestión con hegemonía. La pregunta que el aniversario deja abierta -y que el texto no pretende clausurar- es otra, más exigente y menos confortable: cómo volver a producir tiempo político propio en una fuerza que ha aprendido, con eficacia, a administrar el tiempo institucional. Cómo reabrir espacios donde la crítica no sea leída como deslealtad, donde la unidad no sea sólo consigna, donde la juventud no sea invitada a aplaudir una historia ajena sino a disputar su sentido.
El FA nació como anomalía, como interrupción del orden dado, como apuesta a una unidad que no negaba el conflicto sino que lo organizaba. Su desafío no es conservar esa imagen, sino reactivar esa lógica. Los aniversarios pueden ayudar, pero no pueden hacerlo solos. No pueden reemplazar lo que sólo se construye en la práctica prolongada, en la conversación incómoda, en el trabajo político que los drones no fotografían.
Tal vez el mayor riesgo no sea la pérdida de convocatoria puntual, sino la naturalización de que la política ocurra sólo en fechas señaladas, en escenarios preparados, en tiempos administrables. Cuando eso sucede, la política empieza a adaptarse al calendario, en lugar de interrumpirlo. Y ahí, sin estridencias ni rupturas visibles, algo esencial comienza a desplazarse.
El 55° aniversario deja, entonces, una pregunta suspendida. No sobre la fortaleza del FA -que existe- ni sobre la justeza de sus principios -que se sostienen-, sino sobre su capacidad de ser espacio de producción de presente: incomodar, convocar sin pedir permiso, generar conflicto donde hoy hay administración, abrir futuro donde hoy hay memoria cuidadosamente ordenada.
No es una acusación ni un pronóstico. Es una advertencia suave, casi lateral, de las que suelen ser más difíciles de escuchar: la historia del FA no se agota en sus aniversarios. Lo peor sería que quedara simplemente recordada, en lugar de seguir siendo habitada.