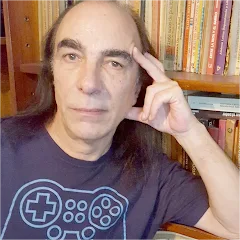Escribo deseos en estos bordes de cada año como una suerte de ritual laico, sin fe en los augurios, pero cargado de memoria de las heridas. No para cerrar ciclos ni saldar balances, sino para volver una vez más sobre el gesto: insistir en nombrar, recordar -y recordarme- aquello que duele, lo que resiste, lo que insiste, lo que desea y lo deseado. Tal vez porque, después de escribir largamente sobre tragedias y proyectarlas contra un horizonte utópico aunque erosionado, lo que surge no es fe ni promesa, sino el deseo. Y así, año a año, reaparezco con algo que podría llamarse ”deseario”.
Así que me encantaría que el agotamiento no sea leído como derrota definitiva sino como prueba de haber estado ahí, de haber puesto el cuerpo, la palabra, el amor, el tiempo, a cambio incluso de asfixia, palazos, gases y balas de goma. Que no nos avergüence admitir la fatiga, que a veces abruma sostenerse en la intemperie cuando el mundo naturaliza la barbarie. Que no nos reclame sonrisas performativas ni optimismos de cotillón para disimular desconciertos. Porque seguiremos resistiendo aun batidos, aun dudando, aun con el cuerpo pesado y la imaginación magullada.
Espero además que sepamos cuidar las resistencias capilares: la conversación sostenida y aguda, el abrazo que se repite, el humor que irrumpe como sabotaje íntimo contra la solemnidad del espanto. Que admitamos que no todos los gestos transformadores tienen forma de barricada y que sin embargo ninguna barricada se sostiene sin las brasas ocultas en esos gestos. Que no terminemos siendo administradores del mal menor, ni expertos en resignaciones sofisticadas confundidas con lucidez.
Deseo que los líderes carniceros no sigan disfrazados de estadistas excéntricos, y que sus máscaras caigan como hojas marchitas ante el viento de alguna memoria colectiva y se exhiban como lo que son: crueles y prolijos administradores de la muerte ajena. Que las trump(as) discursivas estallen en la boca de quienes las profieren y que los milei(s) de desahuciados no sigan multiplicándose como víctimas seriales de un experimento inhumano que se disfraza de libertad. Que los bolsonaros terminen donde corresponde: clasificados como desechos políticos de una época que confundió procacidad e invectivas con pensamiento. Que la retórica del odio deje de ser rentable y que insultar no sea sinónimo de gobernar. Que la humillación pública deje de ser política de Estado convertida en espectáculo y sea reconocida, otra vez, como lo que siempre fue: una forma miserable de dominación y degradación humana.
Que la indignación no pierda su filo necesario, que no se convierta en una costumbre anestesiada. Que la fatiga no nos robe la ternura por quienes caen primero, y que sepamos sostener la chispa de la empatía como una llama que se niega a extinguirse por los postergados, los descartables; los anónimos numerados en estadísticas, en daños colaterales, en externalidades necesarias del progreso ajeno. Que no aprendamos a convivir con el exterminio como quien aprende a convivir con el ruido del tránsito.
Que no nos pidan acostumbrarnos a las masacres y genocidios, ni aceptar la devastación como si fuera el murmullo habitual de la historia. Que Gaza y Palestina no se conviertan en nombres vaciados de sentido, sino en llamas que denuncian la injusticia con la claridad de un relámpago en medio de la oscuridad. Que no tengamos que conjugar el verbo exterminar en modo pasivo. Y que no nos pidan paciencia mientras los misiles siguen estallando antes que las palabras. Que la indiferencia nunca valga la pena. Deseo que Europa deje de maquillar su hipocresía mientras convierte el Mediterráneo en una fosa común, y que los naufragios no se traten como accidentes, sino como decisiones políticas. Que los vuelos de la muerte, en todas sus modulaciones contemporáneas, no encuentren justificación ni pretexto en ningún idioma.
Ojalá que el derrame prometido no continúe siendo de agrotóxicos, ajuste, gases y desprecio. Ahora con packaging libertario, emojis en redes y perros muertos como oráculos políticos. Que la seguridad deje de significar miedo, y que la libertad no sea la coartada de los fuertes para pisotear a los débiles ya caídos. Ojalá que el negacionismo climático no sea dogma de mercado y que la tierra no se sacrifique en nombre de un desarrollo excluyente. Que los desastres naturales no sean presentados como fatalidades cuando tienen nombre, firma y balance contable. Que la tierra no se sacrifique en pos de un supuesto crecimiento que solo irriga cifras y embalsama vidas. Que nunca llamemos compromiso a la obediencia ni épica a la extenuación, para desarmar las lógicas sacrificiales que siempre piden a los mismos que se contengan, toleren o inmolen una vez más.
Deseo que encontremos modos colectivos de descansar sin desertar. De bajar la guardia sin bajar los brazos. De recomponer fuerzas sin entregar convicciones, turnándonos el cuidado y la resistencia. Sostenernos mutuamente mientras la maquinaria del desgaste parece diseñada para aislarnos y docilizarnos. Que el daño no nos haga confundir realismo con claudicación ni convencernos de que exigir menos es madurar, de que reclamar justicia es ingenuo, de que la igualdad es un lujo retórico de otros tiempos. Deseo que el realismo deje de ser la excusa para no hacer nada. Y que la palabra “inevitable” pierda prestigio. Que el “no hay alternativa” sea reconocido como lo que siempre fue: una confesión de pereza intelectual, debilidad moral o complicidad política activa.
Deseo que el humor siga siendo una forma de inteligencia colectiva y no solo un refugio individual. Que la risa no sea anestesia sino energía crítica, capaz de corroer dogmas, ridiculizar poderes, desarmar solemnidades asesinas, incluso cuando esa risa caiga sobre nosotres como una espada iracunda. Que nos permita seguir pensando y pensándonos desde la crítica y autocrítica cuando la derrota arrecia.
Que el desgaste acumulado no nos quite el deseo. Ni el deseo de justicia ni de igualdad, ni el de vivir una vida que no esté enteramente subordinada al mercado, al miedo o a la supervivencia administrada. Y mucho más aún que no nos quite el deseo de amar sin apropiarnos, de acompañar sin poseer, de construir sin mandar. Seguimos vivos. Y eso, en estos tiempos, ya es una anomalía. Pero no alcanza con aguantar. No vinimos hasta acá para administrar ruinas ni para perfeccionar el arte de la supervivencia. Que Eros vuelva a lubricar la historia, oxidada por el miedo y el cálculo, y desborde a Thánatos sin pedir permiso.
Ojalá que quienes resisten no sean criminalizados por existir, marchar o expresarse. Que protestar no vuelva a ser tratado como patología ni la solidaridad como sospecha. Que la justicia no siga llegando tarde, mal o nunca cuando se trata de blindar privilegios, acorazados por el formalismo.
Y sin embargo deseo que sigamos encontrándonos, incluso en este paisaje devastado. Que aún en medio de este inventario de horrores no nos roben el humor, ni la capacidad de nombrar lo intolerable con precisión quirúrgica y risa corrosiva. Que no dejemos de escribir, de hablar, de abrazarnos, de desear incluso contra toda evidencia decadente.
Que tal deseo no sea refugio privado sino energía pública. Que corra como lava por sobre superficies prolijas: desarme dogmas, derrita obediencias, vuelva insostenible la crueldad, despierte rebeldías. Que la tierra se sacuda no por catástrofe, sino porque la historia dejó de bostezar. Deseo una irrupción sin épica grandilocuente, pero con potencia real. Un violencia creadora contra lo intolerable, no destructiva por capricho, que arrase con lo que hoy resulta inaceptable y deje espacio para otra vida tan posible como vivible. Que aun cansados no renunciemos a ese horizonte.
Que sigamos deseando lo imposible, porque cada vez que lo imposible dejó de desearse, lo insufrible se volvió normalidad. Que no olvidemos que lo imposible de ayer terminará siendo lo inevitable de mañana. Y que este año 2026 nos encuentre todavía juntos, todavía vibrando, siendo aun peligrosamente humanos.
Abrazo permanente, ajeno a todo calendario.