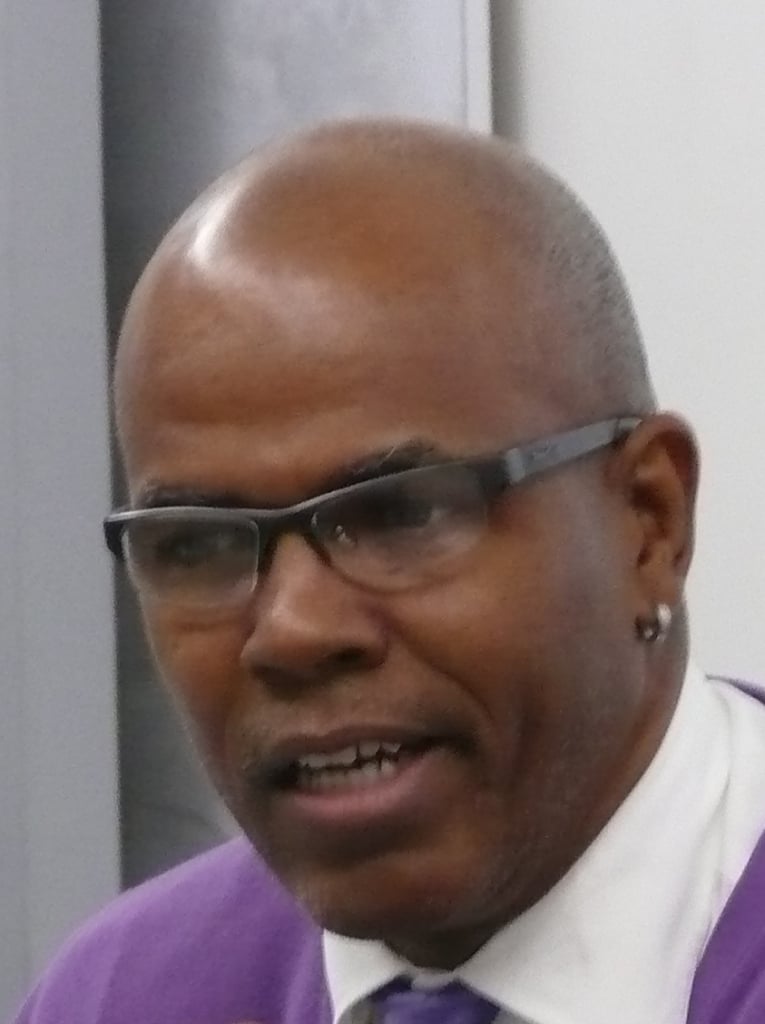El lunes 21 los venezolanos amanecimos con la noticia: Nicolás Maduro le había enviado una carta a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. El martes 22, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, se apresuró a responder ante la prensa: «Hemos visto la carta. Francamente creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado». Y al día siguiente, Trump tomó la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas para desplegar su acostumbrado arsenal de insultos y burlas. Cuando llegó el turno de Venezuela, lo hizo a su estilo: «Hemos empezado a usar al poderoso ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y a las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro…». La escena era la misma de siempre: su mirada despectiva hacia todos, sus acusaciones, sus amenazas y su marcado sentido político de superioridad manifiesta del hombre blanco y rico.
Ahora bien, si observamos la carta desde la perspectiva de la comunicación política de crisis, la jugada de nuestro presidente cobra otro matiz. Este tipo de comunicación aparece cuando un actor político enfrenta un momento de amenaza inesperada sobre su gestión o una campaña sostenida que erosiona su credibilidad. Su objetivo es uno solo: controlar o limitar daños.
A nadie se le escapa que con Trump no había margen real de persuasión ni de receptividad ínfima. Siendo así, la carta podía ser aprovechada para otro fin. Por ejemplo, más como una oportunidad de proyectar una postura aclaratoria hacia terceros: la opinión pública internacional, los aliados dudosos o los sectores internos (los que se babean por la intervención militar y los que nos oponemos a morir).
Hasta aquí, la lógica parece comprensible. El problema aparece cuando revisamos la ejecución del instrumento comunicativo como tal (la carta).
El inicio del texto es débil. Más que un arranque calculado, transmite descuido. Algunas frases parecen traducciones mal resueltas al español: ese «aprovechando» usado como gerundio de posterioridad, por ejemplo, cambia el sentido y sugiere que la carta tenía un objetivo distinto y que solo de paso se «aprovechó» para otro. En comunicación de crisis, los detalles lingüísticos importan porque son señales de control (o de improvisación).
Más adelante, la carta recurre a giros impersonales: «se han abierto muchas polémicas…». Ese «se» que oculta a los responsables y diluye el conflicto. En vez de colocar en la mesa pruebas de la agresión estadounidense, Maduro opta por desplazar el foco hacia un nebuloso terreno mediático. El resultado: la confrontación se presenta como un ruido sin autor, casi como si los problemas fueran culpa de un ente anónimo. El único énfasis claro queda en mostrar al gobierno venezolano como actor paciente y bien dispuesto.
También se advierte una clara asimetría diplomática. Las cartas oficiales suelen guardar simetría en fórmulas y cortesías. Aquí no. No hay «Excelentísimo Señor», ni cierres solemnes. Puede ser leído como pragmatismo en tiempos de crisis, pero también como reconocimiento tácito de la desigualdad de poder. La carta no se instala en la paridad institucional, sino en la búsqueda de indulgencia: un tono entre suplicante y condescendiente que sacrifica firmeza en aras de «mantener el canal abierto».
El desorden argumental refuerza esa debilidad. En un mismo párrafo conviven acusaciones de fake news, alusiones a conversaciones diplomáticas anteriores y elogios a Trump por «acabar con guerras heredadas». La mezcla desorienta y, peor aún, transmite deferencia innecesaria hacia un interlocutor que no ha escatimado en calificativos agresivos contra Venezuela. Ese elogio —gratuito en este contexto— convierte el texto en una muestra de cortesía que desarma cualquier gesto defensivo.
La impersonalización atraviesa toda la carta. En lugar de insistir en el daño que causa al derecho internacional usar cualquier poder de forma unilateral, Maduro propone a Trump «derrotar juntos los fake news». Lo coloca, incluso, como víctima de los mismos rumores que agobian a Caracas. Estratégicamente, la jugada es clara: intentar arrancar empatía en el adversario. Pero en términos de comunicación de crisis, significa renunciar a nombrar el antagonismo y perder la oportunidad de reafirmar el propio relato frente a la comunidad internacional.
Al final, la carta no creo que consiga lo que se espera de un sólido recurso de comunicación de crisis: proyectar una voz estatal firme, desmentir con datos argumentativamente bien ordenados, progresar en los argumentos en secuencia lógica y posicionar a Venezuela como sujeto activo de la disputa. Predomina, en cambio, un tono conciliador, impersonal y condescendiente que, lejos de blindar la imagen del gobierno, deja la sensación de un mensaje decaído, negociador suplicante y fragmentado.
Conclusión
Todos lo sabemos: la política contemporánea se juega tanto en el terreno militar y económico como en el simbólico. Y en este terreno, la comunicación de crisis es un arma de precisión. No basta con buenas intenciones ni con frases lanzadas al azar: se requieren estructuras claras, rigor argumental y dominio de los instrumentos de la comunicación política. De lo contrario, sucede lo que vimos en este intercambio: mientras Trump reforzó su relato beligerante, la carta de Maduro se convirtió en un gesto defensivo sin mucho filo, incapaz de contrarrestar acusaciones o de reposicionar la hegemonía discursiva venezolana.
El episodio sigue dejando la misma lección urgente: la comunicación política no puede quedar en manos cualesquiera. Porque cada palabra mal medida es un ladrillo mal puesto que, en lugar de sostener el muro, tambalea a toda la estructura. Por eso, cuando tropezamos con defectos como los aquí señalados, en comunicación política siempre se abre un dilema: o hay desaciertos en la ejecución o hay un objetivo estratégico oculto que aún no conocemos. Y...bueno, ya veremos.