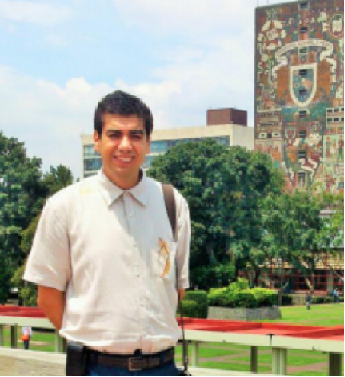Cuando la orfandad ideológica y la carencia de ideas proactivas se apropia del discurso público, solo resta el ataque y la descalificación del otro. Como siniestro y procaz espectáculo que asalta la arena pública, la palabra se torna en exageración desmedida y apunta a las emociones primarias de las audiencias. El histrionismo, los tonos exacerbados, la creación de narrativas bélicas y los rasgos mesiáicos de quienes toman por asalto la tribuna pública, se combinan para representar una trágicomedia de signos apocalípticos que asume al adversario como un peligro y como un objetivo a vencer antes de que destruya lo establecido y lo supuestamente defendido. Desde Europa hasta los Estados Unidos y el resto del hemisferio americano, el escenario político se erige en un campo de batalla mercadotécnicamente mediado. A la par de esa marcada tendencia, el ciudadano es presa del escepticismo, la desinformación y la desmovilización; al tiempo que a través de la magnificación del agravio y el insulto es puesto entre la espada y la pared, entre el “bueno” (aquel que agravia) y el “malo” (aquel que es objeto de agravio y defenestración). Una perspectiva maniqueista que azuza delirios, psicosis y hasta pasividad en sus receptores.
Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué el insulto y la descalificación son puestos en escena para diferenciarse de otros que persiguen el poder político? En principio, las élites políticas en su conjunto adolecen de proyectos políticos o de proyectos de nación viables. Regidas por el arrebato del pragmatismo y prisioneras de los intereses creados, esas élites políticas se tornan incapaces de deliberar con base en narrativas que respondan a alguna identidad ideológica y a cursos de acción que compaginen la utopía y lo factible. Lejos del ejercicio del estadista, las élites políticas apelan al odio, el resentimiento y a la intriga entre las audiencias. Pero el problema no se agota en esa ausencia de proyectos de nación orientados a resolver los problemas estructurales de una sociedad. La distorsión de la realidad invade tanto a los protagonistas del escenario político como a las audiencias pasivas ávidas del linchamiento mediático y el aplauso fácil. Seducidas por la banalidad, las audiencias están dispuestas a gratificar a quienes usan la tribuna pública para defenestrar al otro y entronizar la confrontación facciosa. Si proliferan liderazgos que hacen del escenario político una funesta batalla campal es porque existen procesos masivos de desciudadanización y de despolitización en las poblaciones. Y si se perpetúan esas actitudes es porque se privilegia en ambas partes posturas y discursos que rondan la simplificación y eluden el compromiso de pensar los poblemas públicos y las posibles soluciones en su complejidad.
Más allá del deseo de consensos plenos o del clamor de la unidad, sembrar la fragmentación resulta redituable a la hora de desmontar a la política como praxis orientada a la deliberación y a la solución de las problemáticas y desigualdades sociales. Justo la fragmentación de las sociedades se emplea como dispostivo para pasar por alto u obviar las causas profundas de los problemas públicos, las brechas, las exclusiones y las conflictividades, así como la construcción de soluciones de largo aliento que se correspondan con esa causalidad identificada.
Más todavía: la praxis política dejó de ser un mecanismo para la construcción de acuerdos o pactos sociales y para integrar o incluir a amplios sectores de la sociedad que cuentan sus propias reivindicaciones e intereses. La ausencia o la debilidad de la cultura política explica estas carencias y refuerza las limitaciones a la hora de construir y materializar proyectos de nación incluyentes que coloquen en el centro la atención de las desigualdades.
La confrontación facciosa abona a la desconfianza y, por tanto, a la atomización de la sociedad. Nada más halagador para las estructuras de poder, riqueza y dominación que la proliferación de individuos dispersos, (des)informados, regidos por la emoción pulsiva, e incapaces de diferenciar lo verdadero de lo falso. Es el escenario perfecto para socavar toda posibilidad de deliberación costructiva y razonada que redunden en renovados pactos sociales.
El nihilismo de la confrontación, la fragmentación y el denostamiento eclipsa toda posibilidad de transformación de la sociedad. Estancados en la superficialidad del escenario político, el modelo depedador de producción y consumo no es trastocado ni se alteran las desigualdades y las brechas sociales. No es un asunto de mero voluntarismo, sino de pleno ejercicio del pensamiento estratégico y del pensamiento utópico en aras de sopesar el sentido y la forma de esas posibles transformaciones. Se trata de un ejercicio político de retorno al futuro y de abrir los cauces para la deliberación distante de las emociones primigenias. Si las mismas crisis no son concebidas como recurrentes y como una concatenación de múltiples acontecimientos, que incluso escapan al control del Estado y de quienes lo encabezan, entonces menor es el margen de transformación desde las decisiones públicas y más amplio el foso que se abre para el ataque y la lapidación mediática.
Y si las crisis no se resuelven con base en la construcción de esos proyectos de nación de largo alcance, entonces las problemáticas de fondo no son superadas. Si la intensidad y la reincidencia de estas crisis múltiples se perpetúa es porque se carece de entramados institucionales sólidos y de mecanismos de incidencia acorden a los problemas públicos. Ello también se convierte en un terreno fértil para la confrontación facciosa y la fragmentación. De ahí que la (re)construcción de la cultura política y el ejercicio de la ciudadanía atraviesen por la recreación del sentido de comunidad y la entronización de principios como la tolerancia y la comprensión del otro como diferente en sus concepciones, pensamiento y acciones.