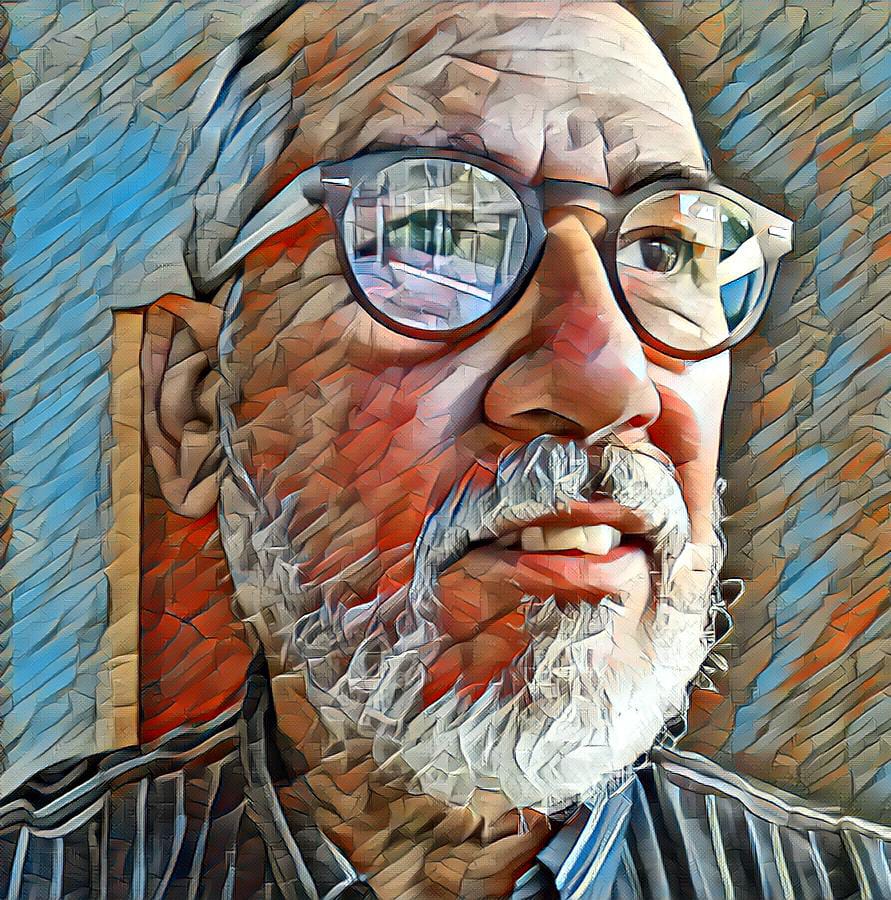El expediente está abierto. No en archivos clasificados, sino en actas oficiales, declaraciones ante foros extranjeros y la propia retórica de quienes lo protagonizaron. Documenta, con escalofriante claridad, la externalización deliberada de la soberanía venezolana: no como episodio aislado, sino como estrategia política que convierte el disenso interno en súplica de tutela externa —y, en última instancia, en subyugación nacional.
María Corina Machado no se limitó a criticar a su gobierno desde su país; en marzo de 2014, compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos pidiendo explícitamente la intervención de una potencia extranjera para "ayudar a la salida de este régimen". Leopoldo López, tras su arresto, vio su caso judicial trascender los tribunales venezolanos para convertirse en una causa internacional orquestada desde embajadas. Y en enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamó presidente no por mandato popular, sino por reconocimiento instantáneo de Washington y sus aliados, instalando desde el exterior un "gobierno" que abogó abiertamente por sanciones coercitivas, bloqueos e incluso una intervención militar contra la nación que decía representar.
Estos no son meros desacuerdos políticos, ni siquiera errores tácticos. Son actos formales de invitación a la injerencia. Y revelan una lógica más profunda: la negación del pueblo venezolano como sujeto de su propia historia.
La Perversión del Rol Político
En una democracia, la oposición no es el enemigo, sino el contrapeso interno. Su función no es destruir el orden constitucional, sino mejorar el sistema desde dentro. Su lealtad última no puede ser a una ideología abstracta ni a una potencia extranjera, sino a la nación: a ese cuerpo político común —con sus tensiones, sus errores y sus acuerdos— que comparte gobierno y oposición. Ambos habitan el mismo suelo, se rigen por la misma Constitución y, en lo esencial, comparten un destino. Aun cuando ese destino no coincida con mi visión, existe una propuesta superior a la que todo actor político debe someterse: la que el pueblo ha designado por mayoría.
La corriente opositora que, desde principios ajenos a la nación, ha dominado el relato internacional de la última década, ha roto ese pacto. Esta élite ha externalizado su estrategia, su fuente de legitimidad y, en el fondo, su lealtad. Transformó el conflicto político doméstico en un casus belli internacional, ofreciendo la soberanía nacional como moneda de cambio por apoyo externo. En su discurso, la patria dejó de ser el territorio a gobernar para convertirse en el obstáculo a derribar con ayuda foránea.
Esto no es un error táctico, ni siquiera una traición convencional. Es un quiebre ontológico con la nación: la negación del pueblo como sujeto colectivo con derecho a equivocarse, a corregir su rumbo y a decidir su futuro.
Ciertamente, se arguye –y con razón– que en los gobiernos de las últimas décadas en Venezuela ha habido corrupción, ineficiencia y lo que sus críticos denominan 'autoritarismo'. Son males heredados que deben combatirse y superarse desde adentro, con los mecanismos de una democracia participativa y protagónica. Sin embargo, esta crítica legítima ha sido utilizada de manera perversa: como bandera pública de indignación, pero también como caballo de Troya para una lógica más destructiva. Aquella que sostiene que cualquier medio –incluida la sumisión a potencias extranjeras– está justificado para alcanzar un fin declarado 'superior'. Es aquí donde el reclamo ético se pervierte. Porque al externalizar la solución, se renuncia a algo más fundamental que la crítica a un gobierno: se niega la capacidad de un pueblo para juzgar, rectificar y decidir su propio camino, por difícil que este sea. Se cambia la soberanía, que es un principio irrenunciable, por la fantasía de una salvación externa, que es la antesala de una nueva dependencia.
La Libertad que Excluye: El Espejo de Dussel
Este patrón no es casual. Responde a una matriz de pensamiento que el filósofo Enrique Dussel diseccionó con lucidez. Él planteó la pregunta ética que reverbera en este conflicto: "¿A quién dejamos fuera cuando hablamos de libertad?". Su crítica al "sistema-mundo moderno" expone cómo la modernidad occidental se construyó sobre una exclusión estructural: proclamó la libertad del "yo", pero solo para quienes estaban dentro del círculo de la civilización europea. Fuera quedaron los colonizados, los esclavizados, los "bárbaros".
Esa lógica perdura. Hoy se viste de "democracia liberal" y "desarrollo", pero su esencia es la misma: la imposición de un modelo desde el centro hacia la periferia, negando la subjetividad y la autodeterminación de los pueblos del Sur.
La oposición que externaliza su lealtad es un espejo fiel de esta lógica. Al invocar sanciones que estrangularon el acceso a medicamentos, al pedir bloqueos que hundieron la producción nacional, al clamar por intervenciones que amenazan la integridad territorial, no solo atacan a un gobierno. Excluyen al pueblo venezolano del derecho a la vida, a la salud, a la soberanía. Lo convierten en la presa sacrificial de una cruzada que, en nombre de la "libertad", le niega su condición de sujeto histórico.
Este mecanismo de exclusión no es retórico; tiene un impacto material brutal traducido en las medidas coercitivas unilaterales —eufemismo diplomático para un bloqueo económico— que esta lógica ha promovido y justificado. Lejos de ser un 'instrumento de presión' preciso, estas sanciones constituyen un castigo colectivo que estrangula la economía nacional, paraliza la producción, confisca activos en el exterior y, de manera más criminal, obstruye el acceso a medicinas, alimentos y tecnología. Son la aplicación práctica de la filosofía del 'daño colateral': para derrocar a un gobierno, se puede —y se debe— sacrificar el bienestar de todo un pueblo. Así, los errores y aciertos propios de cualquier proceso político quedan sepultados bajo una asfixia externa diseñada, precisamente, para impedir cualquier corrección de rumbo soberana. No se trata de ayudar a un pueblo a superar sus males, sino de agravarlos hasta el punto de la rendición, negándole incluso el derecho a equivocarse y aprender de sus propios fracasos.
La Falacia Desarrollista y el Epistemicidio
En el corazón de esta estrategia yace la falacia desarrollista: la creencia dogmática de que los países del Sur solo alcanzarán la "normalidad" al integrarse plenamente al mercado global bajo reglas dictadas desde el Norte. Ese "desarrollo" no es sinónimo de autonomía, sino de subordinación. Exige que Venezuela renuncie a su proyecto de justicia social, al control de sus recursos, a su memoria antiimperialista.
Es la lógica del "yo conquistador": "Yo sé lo que es bueno para ti, y tu sufrimiento es un costo necesario". No se trata de construir una alternativa desde la realidad venezolana, sino de borrar esa realidad para que quepa en el molde único del neoliberalismo global. Esto trasciende la política: es un epistemicidio —el asesinato sistemático de otras formas de conocer, de decidir y de existir.
La Oposición que Sí es Posible (y Necesaria)
La historia advierte con tragedias: las facciones que invitan a potencias extranjeras a dirimir sus disputas internas no encuentran la liberación, sino una subyugación bajo un amo más distante y despiadado.
Venezuela tiene ante sí la oportunidad de romper ese ciclo. Existe —y es urgente— otra oposición posible. Aquella que critica sin traicionar, que propone sin subordinarse, que debate con vigor sin invocar caballerías extranjeras. La que comprende que el verdadero enemigo no reside en un palacio de gobierno, sino en la lógica que convierte a los pueblos en mercancías y a las disputas políticas en guerras por poderes ajenos.
Esa oposición no anhela reconocimiento en capitales extranjeras. Su única legitimidad emana del pueblo al que se debe, ese que algún día podrá votar por ella sin que un poder lejano le señale el camino.
Porque la verdadera libertad nunca se impone por decreto desde Washington.
Se construye, con errores y esperanzas, desde adentro. O no es libertad.