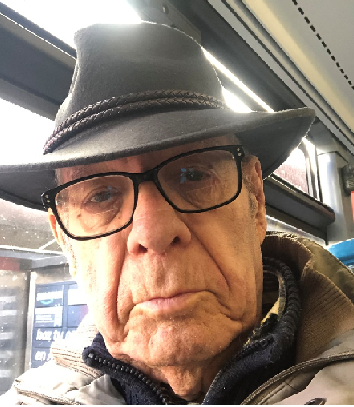En una sociedad saturada de información, donde los medios de comunicación actúan como el único puente posible entre los hechos remotos y nuestra conciencia inmediata, parecería que no queda más remedio que creer. Creer lo que se nos dice. Creer lo que se repite. Creer, incluso, lo que se omite. Pero, ¿es esa una obligación moral o una claudicación intelectual?
Tengo 86 años. No hablo desde la sospecha adolescente ni desde la soberbia del que lo ha visto todo, sino desde la experiencia de quien ha vivido suficientes versiones oficiales como para saber que muchas envejecen mal. He sido testigo de cómo relatos cerrados se resquebrajan con el tiempo, y de cómo lo que en su momento fue "verdad indiscutible" acaba archivado como propaganda o como simple torpeza histórica.
Dos ejemplos bastan para ilustrar esta inquietud: el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y la pandemia declarada en 2019. En ambos casos, la magnitud del hecho fue acompañada por una narrativa totalizadora, rápidamente instalada, repetida sin descanso y blindada contra la duda. En el primer caso, un enemigo claro, una causa unívoca, una respuesta militar que pareció surgir como reflejo espontáneo. En el segundo, un virus invisible, una urgencia sanitaria global, un paquete de medidas incuestionables y una carrera vertiginosa hacia la vacunación masiva.
¿No es natural, ante tamaña envergadura, al menos preguntar? ¿No es incluso ético desconfiar, cotejar versiones, recordar contextos, buscar lo no dicho? En mi opinión, no sólo es natural: es una obligación de la conciencia. Porque si renunciamos a ese ejercicio crítico, dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en espectadores pasivos. Y peor aún: en consumidores de una realidad empaquetada, sin posibilidad de revisión.
No se trata de adoptar teorías extravagantes ni de oponer una negación sistemática. El escepticismo que defiendo no es el del cínico ni el del negador, sino el del ciudadano responsable que entiende que toda información es una construcción. Que toda versión de los hechos sirve a un interés, incluso cuando pretende ser imparcial. Que el poder no necesita siempre mentir para dominar: a veces le basta con decidir qué se dice, cuándo se dice, cuánto se repite y qué se deja fuera.
El problema no es sólo lo que creemos, sino cómo y por qué llegamos a creerlo. Cuando las decisiones políticas, sanitarias o militares se toman bajo el supuesto de que la población no puede entender los matices, ni manejar la incertidumbre, se la trata como a un menor de edad. Se la infantiliza. Se la somete por la vía de la protección. Se la silencia por su propio bien.
Frente a eso, sólo queda una salida digna: no abdicar del pensamiento propio. La sospecha no es un defecto, sino una forma de respeto a uno mismo. La desconfianza razonada, informada, ejercida con responsabilidad, es el último bastión de la libertad en tiempos donde la verdad viene con logo y patrocinador.
No, no estamos obligados a creer. Estamos obligados a pensar.