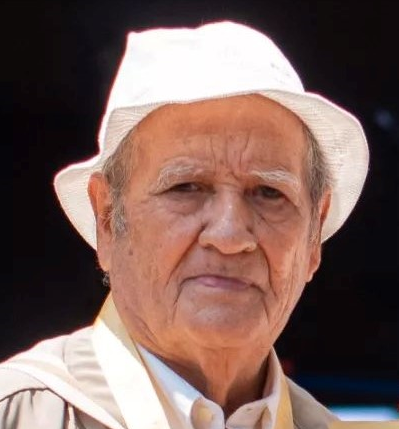Otro cuadro como espontáneo, sacado de mis memorias.
---------------------------
En mis tiempos juveniles en Cumaná, en aquel grupo en el cual ingresé como de contrabando, pues siendo un carajito del barrio Río Viejo, "en el camino a Las Palomas y el Dique", formé parte de la matrícula escolar del Liceo Antonio José de Sucre, lo que fue algo más que atrevido, un asalto o abordar un tren en marcha, saltando desde lo alto y penetrar por una de las ventanas de uno de los vagones. Fue como meterme también, una noche de sábado, en una fiesta del "Club Gran Mariscal de Ayacucho", ubicado en un inmenso espacio en la casi recién inaugurada Avenida del mismo nombre, que llevaba a Caigüire Abajo. Pues, en ese entonces, la escuela media, particularmente el bachillerato, como el Club, estaba diseñado y destinado a un grupo muy diferente al mío. En el mío, los muchachos, que no teníamos club social al cual ir, salvo el de pelota, no seguían más allá de la primaria, se dedicaban a la pesca y a lo que Dios reparase; los más osados, se inscribían en la Escuela Normal Pedro Arnal, donde se formaban excelentes maestros y, en breve tiempo, cuatro años, se convertían en maestros. Y con esto, una escala nueva para seguir programando la vida, como quienes después de logrado eso, terminaban el bachillerato y entraban a las universidades. Lo que era otra osadía, dado que la escuela superior más cercana a Cumaná estaba en Caracas.
En esas correrías y aventuras, dando saltos, sin ayuda de nadie, la caída de Pérez Jiménez, por mis imprudencias, quizás hasta un poca de audacia, pese me evalúo tímido y poco osado, por el prejuicio de ser hijo de mi padre, que me volvió exigente, llegué, como antes he contado, a ser ayudante de Luis Manuel Peñalver, siendo éste Secretario Nacional de Educación de AD.
Aparte de las actividades inherentes a ese, mi trabajo y los estudios, compartía mi tiempo, militando en AD, lo que hice desde la clandestinidad en Cumaná, en la parroquia Altagracia, donde Lautaro Ovalles, hermano menor del poeta Caupolicán Ovalles, era el Secretario Juvenil. Estaba entonces vinculado a la militancia de base en esta parroquia y participaba en las reuniones, casi permanentes que, en el local respectivo del Partido se efectuaban y, en consecuencia, en las abundantes discusiones acerca de la coyuntura, el rol del Partido y las políticas inherentes al mismo que, para muchos de nosotros, como lo había sido, cuando en la clandestinidad nos incorporamos a él, implicaba un compromiso con el movimiento popular y particularmente contra el "imperialismo".
Y esas discusiones eran abundantes y juiciosas en todos los espacios; era una manera de hacer política, ganando adepto demostrando que nuestras ideas eran más acertadas, juiciosas y hasta científicas que las del oponente. No buscábamos votos sino ganar adeptos para una causa de largo aliento, combatientes persistentes, diáfanos y hasta puros.
Y esta palabra, la puesta más arriba, el imperialismo, para nosotros, unos jóvenes apenas rebasando la veintena de años, dentro del cuadro mundial existente, tuvo connotación casi regional y hasta geográfica o más, vinculada a un país y no la inherente a la definición leninista, la relativa a una etapa y conducta del capital. Para nosotros entonces, como pareciera seguir siéndolo todavía para muchos, pese haber rebasado hasta el doble de la edad que nosotros teníamos, imperialismo estaba relacionado con un país específico y la conducta que le imponía la tendencia o necesidad del capital acumulado para expandirse, la atribuíamos a aquél y su clase dominante. No se trataba de la masa capitalista que en ese momento estaba en capacidad de moverse y buscar multiplicarse y sus poseedores, sino la propia de un espacio. Y eso hacían los mayores y nosotros repetíamos, porque ese era el cuadro o coyuntura mundial de entonces. Fue un juicio acertado de la realidad, según la definición leninista, partiendo de sus observaciones inobjetables acerca de la conducta del capital en una etapa de gran acumulación y necesidad de reproducirse. Pero aquel era el cuadro.
Y esto tenía su explicación en la coyuntura mundial de entonces, la que vivimos entonces. La segunda guerra mundial había terminado hacía menos de una década; Europa había sido destruida y estaba siendo todavía reconstruida por el Plan Marshal, una inversión cercana a los 13 mil millones de dólares, aportados por la economía norteamericana. Fue esa, hasta una manera de abrirle espacio a sus capitales que crecían, asegurarse el respaldo europeo y hasta contener la diáspora. Es decir, una etapa apropiada para la expansión imperialista, pero en ese entonces, por motivos del acontecer, limitado a EEUU.
Peso eso, de Europa, particularmente de Italia y España se desplazaron hacia distintas regiones del mundo gran cantidad de migrantes; buena cantidad de ellos vinieron a Venezuela. Aparte de los fascistas y nazis derrotados, llegaron miles de trabajadores independientes, socialdemócratas y afiliados a los partidos de la izquierda. De manera general, de inmediato, el mundo se dividió en dos bloques, la Europa occidental, beneficiada por el plan Marshall, dado que Rusia y los países que esta puso bajo su control como resultado de la guerra y formó lo que se llamó la URSS. Esta estructura, alianza o nuevo imperio, quedó bajo el control de los herederos de los fundadores del partido bolchevique y dirigentes de la llamada Revolución rusa. La simple definición y declaración de aquel gran nuevo Estado como comunista y su conducta dedicada a reconstruir lo que las guerras habían destruido, sin muestras de voluntad de intervenir en mercados ajenos a su espacio, sirvió para que los partidos comunistas del mundo hablasen del internacionalismo proletario y, en muchos de nosotros, se consolidase la idea que, el imperialismo ineluctablemente, estaba asociada al país que en ese momento podía mover capitales e invertirlos como, en efecto, hizo EEUU, durante la guerra mundial y al final de ella. En esos años, como ya dijimos, Europa estaba dedicada a reconstruirse y la URSS intentando, según su dirigencia, admiradores y militantes, a construir una sociedad supuestamente socialista en su espacio. Estados Unidos, en esos tiempos, era el único país con rasgos de imperialista en la conducta de su capital y sus fuerzas militares.
Pero el capital estadounidense y hasta inglés, en plena guerra y con posterioridad a ella, comenzó a desplazarse; en el caso nuestro, llegaron básicamente por el negocio petrolero. Gómez fue una resultante de ese entretejido que se iniciaba. Y así se instalaron en Venezuela "las siete hermanas", empresas estadounidenses e inglesas que pasaron a controlar el negocio petrolero.
Por ese cuadro, hubo quienes asociaron la idea o definición de imperialismo a un país y no a la conducta del capital, dado que entonces, sólo uno, EEUU, que aparte de no sufrir los rigores de la guerra, se valió de ella para desarrollar, en gran medida, su aparato productivo, en la elaboración de armamentos para venderlos a sus aliados y en diferentes áreas de la economía. Terminada la guerra, destruida Alemania y las economías de Europa, Rusia convertida en la gran potencia europea oriental, controlada por el Partido Comunista, se dedicó a la construcción de una sociedad estatista sin ánimo o interés, en lo inmediato, de intervenir en las economías diferentes o más allá de los espacios que quedaron bajo su control. Esto, visto de manera general y con la simple intención de explicar nuestra concepción, en nosotros impuso la idea que, imperialismo, era el calificativo inherente de manera exclusiva, ni siquiera al capital estadounidense y menos inglés que también intervenía en Venezuela, básicamente en la extracción petrolera, sino al gobierno de aquel país, por su persistente intervención en nuestros asuntos, desde los tiempos de la guerra de independencia, hasta el momento mismo que nuestra generación comenzó a meditar sobre esos asuntos. La intervención para imponer el gobierno de Gómez, derrocar gobiernos posteriores a ese, hasta llegar al de Pérez Jiménez y las tantas dictaduras implantadas en América Latina, sirvieron también para corroborar y hasta como darle validez a ese concepto. No lo asumimos como el resultado de la acumulación de capital, el poder derivado de ello, las ansias de ese capital de seguir creciendo y controlando espacios, sino como el inherente a un país, una nación. Por eso, a cada momento, en toda protesta, lo primordial era gritar: ¡Abajo el imperialismo yanqui!
Pero también estaba de alguna manera, pese las distancias propias de quien en aquel espacio era como un empleado, más no un militante, en el edificio Haeick, de Quinta Crespo, "ligado" o cercano, a la alta dirección del partido y por supuesto a las discusiones de las diferentes tendencias. En aquel relativamente reducido espacio veía y escuchaba diariamente y por horas a Betancourt, Leoni, Luis Beltrán Prieto, Paz Galarraga, Raúl Ramos Jiménez, Jaime Lusinchi, Octavio Lepage, Domingo Alberto Rangel, Gumersindo Rodríguez, Lino Martínez y, por supuesto, a Américo Martín, mi amigo, Secretario Juvenil Nacional y Moisés Moleiro, del Distrito Federal. Y a esos personajes los oía hablar, intercambiar opiniones en reuniones informales o "de pasillo" y hasta discutir con frecuencia de manera discrepante, con la necesaria profundidad y visión acerca del momento político, sobre la táctica y la estrategia, sin disimulos, dado estaban en sus espacios íntimos; particularmente lo por hacer en materia económica y las relaciones con los aliados potenciales, según la percepción de cada quien. Y este "intercambiar de opiniones", implicaba ventilar sus diferencias con libertad, dado estábamos en los "espacios interiores" del partido y no había motivo para simulaciones. Es decir, aquella particular circunstancia mía, militante de base o simple dirigente juvenil parroquial en Caracas, estudiante universitario y dado mi origen, por demás "curioso", me permitía tener acceso, estar al tanto de las discusiones de más alto nivel dentro del partido y hasta los detalles acerca de cada tendencia o fracción, pese fuese de manera informal y en los pasillos o rincones.
Por esto último supe temprano y, me sentí tentado a saber más, de una categoría económica llamada imperialismo, a la que suele dársele la de política particularmente. Pues, pese uno no sienta ganado a definirse leninista, dado que esto implica muchas cosas, como la concepción de partido, no hay duda que, su caracterización relativa al comportamiento del capital, ajena a lo de imperio, es y sigue siendo acertada. El crecimiento y desborde del capital hace a un país imperialista; es decir, es esto, por el capital que demanda seguir creciendo.