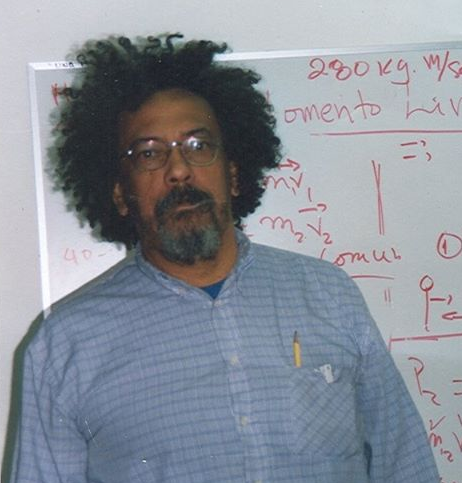"y decía, hay niños que mantener
si yo soy de los de abajo que tiene que ver
yo tengo el mismo derecho de vivir"
"Derechos humanos son bienes relacionales de medios y acciones con los que se pueden satisfacer necesidades materiales y espirituales. El goce y el disfrute de una vida digna de ser vivida son su propósito. La humanidad, formada por todo ser humano corporal, concreto, con nombre y apellidos, sin excepciones, es quien debe tener esa posibilidad."
David Sánchez Rubio
Los derechos humanos son un tema de alfa complejidad. Por un lado, en ellos se da una confluencia estrecha entre elementos ideológicos y culturales. Por otro, su naturaleza normativa está estrechamente imbricada en la vida concreta de las personas. No podremos comprender de qué estamos hablando sin un análisis que no parta de dicha complejidad teórica y dicho compromiso humano.
-
¿Qué son los derechos humanos?
-
¿Puede decirse que existen y que existen universalmente?
-
¿Qué es su contenido y cuáles son?
-
¿Qué significa que existen?
Los derechos humanos constituyen mínimos de existencia, y al saberse que serán respetados y promovidos, la persona se moviliza con libertad para lograr vivir con dignidad. La base y esencia de los derechos humanos se encuentra en la dignidad humana y ésta carecería de sentido sin la existencia de aquéllos. En realidad, forman una unidad indestructible.
El derecho natural fue un constructo filosófico destinado no tanto a explicitar el contenido de unos derechos como a poner de manifiesto el fundamento racional del orden y de la obligación políticos. Así lo entiende Hobbes cuando explica que el derecho natural (o la ley moral) es el fundamento de la obligación. No del derecho positivo, que es algo más contingente, sino de la obligación de todo individuo de obedecer al soberano. La ley natural va unida, así, a un nuevo concepto de naturaleza que ya no es el orden dispuesto por Dios, sino el conjunto de condiciones necesarias para regular la coexistencia entre los humanos. El derecho natural no es el modo de adaptarse al orden cósmico, sino algo así como una «técnica racional» de vida en común. Si la ley natural es justa por naturaleza, la ley civil es justa sólo porque es ley, porque procede del poder legitimado. Este positivismo jurídico es el subsuelo desde el que es posible siempre contemplar la legislación como algo corregible y contingente. En efecto, escribe Thomas Hobbes:
"Las leyes naturales prohíben el robo, el homicidio, el adulterio y las distintas clases de mal. Pero lo que debe entenderse entre los ciudadanos por robo, homicidio, adulterio o daño ha de ser determinado por la ley civil y no la ley natural (De Cive, VI, 16)."
No es difícil ponerse de acuerdo sobre los principios en abstracto, lo complicado es acordar qué referentes tienen en cada circunstancia histórica esos principios: qué entendemos realmente por asesinato o robo, cómo usamos esos nombres. Eso, parece decir Hobbes, ya no está inscrito en la naturaleza, sino que nos toca a nosotros irlo descubriendo.
Ni a Hobbes ni a Locke ni a ninguno de los filósofos que amparan el orden político en un supuesto derecho natural se les oculta la posibilidad de error en el ejercicio del poder. Por legitimado que esté el soberano, éste puede usar el poder que tiene no para ajustarse a la ley natural, sino para contrariarla. ¿Qué hacer entonces? El soberano puede ordenarlo todo salvo lo que pone en peligro la ley natural. Cuando eso ocurra y sea percibido como tal, ¿qué se debe hacer? Locke se enfrenta, más directamente que Hobbes, con el derecho de disidencia, que acepta como una consecuencia lógica del contrato social. Si el soberano incumple el pacto con los ciudadanos y legisla contra los principios de la naturaleza humana, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse y disentir. ¿Qué quiere decir disentir? ¿Cuáles son los límites del disentimiento? La cuestión queda abstracta e indeterminada, como la consecuencia evidente pero imprecisa de una promesa que no llega a cumplirse.
Sea como sea, la "escuela del derecho natural" o del iusnaturalismo, iniciada con el De iure belli ac pacis de Hugo Grocio, incluye a la mayor parte de filósofos y juristas del xvn y xvm: Hobbes, Locke, Leibniz, Kant, Pufendorf, Wolff. A todos les une el método racional-deductivo que es el que priva en la filosofía de la época. Se trata de reducir tanto el derecho como la moral a una ciencia. Recordemos, por ejemplo, la ambición de Spinoza de llegar a hablar del comportamiento humano "como si se tratara de líneas y puntos": hacer una ética more geométrico, como si fuera un tratado de geometría. Los filósofos modernos coinciden en el deseo de construir una ética racional, desprendida ya de la teología, y capaz de fundamentar, con la sola ayuda de la razón, los principios universales del comportamiento humano. Incluso Hume, el filósofo quizá menos racionalista de la modernidad, escribe un Tratado de la naturaleza humana para explicar, desde esa supuesta "naturaleza", las virtudes y las reglas básicas de la conducta. En su caso, no es la razón, sino la experiencia lo que proporciona los principios y la explicación última. Una experiencia, sin embargo, que por sí sola no explica ningún tipo de necesidad, ni física ni moral, y que fuerza a Kant a confiar de nuevo en el a priori: el deber moral es un factum de la razón y no algo que se aprenda por experiencia. La experiencia de que las cosas se hacen mal, de que no se trata al otro como merece, esa experiencia por sí sola no obliga a cambiar de conducta. Lo que obliga es esa facultad de razonar que tenemos los humanos.
Por mucho que confiemos, en la observación y en la experiencia, la naturaleza humana se muestra como algo inescrutable como base para imponer leyes que obliguen a actuar en un sentido o en otro. ¿Por qué, si lo natural es hacer justicia y no aprovecharse de las debilidades del otro, lo que la experiencia demuestra es que ninguna de esas supuestas leyes «naturales» se cumple? ¿De dónde sale la ley? Pese, sin embargo, a las dificultades del intento, el método racional al que se adscribe la filosofía moderna se empeña en hacer que cuadre lo que no puede cuadrar y en mostrar que la naturaleza humana es de una pieza porque la guía la razón. Teorías como la del consenso, de algún modo defendidas en la Antigüedad, son rechazadas por débiles y poco sólidas. Aristóteles había dicho que "Justo natural es lo que en todas partes tiene la misma eficacia" (Ética a Nicómaco), y Cicerón afirmaba que, "en cualquier materia, el consenso de todos los pueblos ha de considerarse ley de la naturaleza" (Tusculanas). Son fundamentaciones a posteriori que merecen poco o ningún crédito para filósofos como Locke, que escribe uno de sus primeros ensayos con el título: "La ley natural no puede ser conocida a partir del consenso universal de los hombres".
El modelo aristotélico entiende el estado y sus instituciones como el resultado de una evolución que va de la familia, pasando por la aldea, hasta la polis: el principio es la comunidad, o el hombre como animal político, social. En el esquema racionalista moderno, en cambio, en el principio está el individuo, no la sociedad. El individuo, separado de Dios —por la reforma protestante— y no unido "naturalmente" a los demás individuos —recuérdese la tesis del "estado de naturaleza", como principio del contrato social— ha de poder explicar desde sí mismo, desde su solipsismo, la compleja organización social, empezando por el principio coactivo de la legalidad. Toda la filosofía política moderna se dirigirá, a demostrar que el poder sólo será legítimo si es consentido por los individuos: pactado, aunque sea tácitamente, por convicción racional. La razón, en definitiva, es la clave de cualquier solución.
Pero la ciencia avanza y, con ella, la desconfianza en la explicación "natural" de las estructuras sociales. Giambattista Vico, en la Scienza Nuova, es un pionero en el rechazo del iusnaturalismo, cuando afirma que "el derecho natural de las naciones ha nacido con los usos comunes de las mismas". La historia empieza a ser más creíble que la naturaleza humana como base de las leyes universales del comportamiento. Hegel, a su vez, retoma el modelo historicista. Distingue a la sociedad civil —ámbito de las libertades individuales— del estado, si bien entiende que éste es un estadio superior al representado por las instituciones de la sociedad civil, como la familia. Dicha filosofía de la historia, que empieza con Vico y, en Hegel, explica el movimiento necesario de la sociedad al estado, acabará propugnando, con Marx, el paso del estado a la sociedad, o el paso de las relaciones de dominación a la verdadera libertad.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, marca el fin de una época y el comienzo de otra. Pocos años antes, en 1787, se había aprobado la Constitución americana. Ambos textos tienen su origen en la tradición del derecho natural, en la convicción de que el hombre tiene unos derechos naturales que debe reivindicar y defender siempre: "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos". Esta convicción, refutada por los hechos, es, sin embargo, una exigencia de la razón, la única capaz de invertir los términos y decir que el poder político no procede de arriba abajo sino al revés. Locke, inspirador de las modernas declaraciones de derechos, entiende que esa hipótesis racional debía servir "para entender adecuadamente el poder político y derivarlo de su origen" (Ensayo sobre el gobierno civil. ). Un siglo y medio más tarde, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas repetirá, como punto de partida: "Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos". De tal exigencia de la razón —la igualdad de todos los humanos— nace la democracia moderna que parte de la soberanía de los individuos.
En 1948, fecha de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, no se entra ya en la fundamentación filosófica de los derechos humanos. ¿De dónde salen los derechos proclamados? No se sabe, y mejor no ponerse a discutirlo. Eso convinieron los autores de la Declaración entendiendo que sería más fácil llegar a un acuerdo sobre el contenido de los derechos fundamentales que sobre su fundamento. En pleno siglo xx ninguno de los fundamentos tradicionales —el religioso o el natural— podía ser universalmente aceptado. De algún modo, se volvía al argumento historicista del consenso. O como ha dicho muy bien Norberto Bobbio: la fundamentación de los derechos humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es, de momento, lo que tenemos y hemos convenido. Dejémonos de fundamentaciones que podrían llevarnos a rechazar lo que universalmente aceptamos como válido.
Es cierto que no todos los derechos humanos son iguales ni han merecido siempre la misma aceptación unánime. El derecho de propiedad, presente tanto en la Constitución americana como en la Declaración francesa, fue duramente criticado por todo el pensamiento marxista y sirvió, además, de base para desechar todos los derechos humanos como derechos no universales, sino reflejo de los intereses dominantes. Desde perspectivas más empiristas, Bentham, por ejemplo, no acepta la existencia de unos derechos universales, pues juzga que toda ley es coacción y, en consecuencia, no puede derivar de la propia naturaleza humana ni puede ser aceptada por ésta espontáneamente. Según Bentham, el derecho es siempre fruto de la autoridad del estado que impone sus intereses. El positivismo jurídico tampoco acepta la idea de un derecho universal, que juzga contradictoria. La tesis de los filósofos del xvu según la cual el papel de los derechos es la defensa del individuo frente al poder político y la garantía de la seguridad jurídica y procesal de cada individuo no es admitida por los positivistas jurídicos. Éstos entienden que los derechos naturales no limitan el poder del estado, sino que más bien emanan del estado. En otras palabras, no existe más derecho que el derecho positivo.
Pero, en la era del positivismo jurídico, las declaraciones y el número de los derechos humanos no han hecho sino aumentar. A los primeros derechos, civiles y políticos, se han añadido los derechos económico-sociales y los derechos de tercera generación: derechos relativos al medio ambiente, a la paz, a la intimidad, a la libertad de decidir sobre la propia vida o muerte. Por otra parte, las declaraciones de derechos se han sectorializado para fijarse en aquellos colectivos cuyos derechos no parecían demasiado protegidos por los derechos universales: derechos de la mujer, del niño, de los extranjeros. Hoy los derechos humanos hay que verlos como los principios éticos universalmente compartidos —en teoría, por lo menos—, es decir, como aquellas exigencias e imperativos éticos que deberían ser la base del derecho positivo.
Transcurridos más de dos siglos desde las primeras declaraciones de derechos, sólo hay que lamentar los constantes incumplimientos y violaciones de los mismos. Tantos que empiezan a considerarse hipócritas las mismas declaraciones de principios. Estamos lejos del entusiasmo que acompañó al 89 v que Tocqueville supo expresar tan bien:
El tiempo en que fue concebida la Declaración fue el tiempo de entusiasmo juvenil, de arrogancia, de pasiones generosas y sinceras, de las que, a pesar de cualquier error, los hombres guardarían eterna memoria, y que, por mucho tiempo todavía, turbará los sueños de aquellos a quienes los hombres quieren dominar o corromper.
Contrasta con dicho entusiasmo el lacónico preámbulo que encabeza la Declaración de las Naciones Unidas de 1948: "El olvido y el menosprecio de los derechos del hombre son la causa de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos".