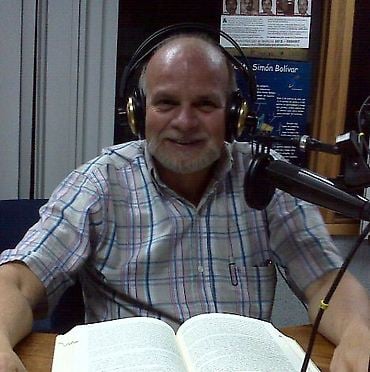El Vergel. Así se llamaba aquel caserío rural donde viví los primeros dos años de la década del sesenta, cuando tenía apenas siete años de edad. Allí estudié el primer y segundo año de educación primaria, con mi mamá que era la maestra de la única escuela del lugar. Estaba situado este caserío entre las poblaciones de El Manteco y Upata, en el Estado Bolívar, muy lejos de la carretera que comunica ambos lugares. Para llegar al sitio había que recorrer en vehículo varios kilómetros por aquella carretera engranzonada, que salía de Upata, vía El Manteco, desviarse luego, y tomar un viejo camino de recuas, abierto gracias al trajinar de mulas, caballos, burros y carretones empujados por bueyes, que transitaban este sendero tormentoso desde los lejanos tiempos en que los misioneros capuchinos levantaron por estos apartados lugares de Guayana, en la primera mitad del siglo XVIII, algunos pueblos de misión. Por esta trocha se abría paso el vehículo entre la yerba, montes y arbustos que se encontraban a lo largo del recorrido; atravesaba también quebradas, arenales, barreales; remontaba colinas y cerros a veces pedregosos, otras veces resbaladizos.
El paisaje vegetal estaba a menudo cubierto de árboles de chaparro, esas plantas con hojas muy verrugosas y tallo acolchonado, resistentes a los poderosos incendios que en tiempos de sequía, cuando el sol se abatía sobre estas tierras tropicales, arropaban con sus lenguas de fuego la calenturienta sabana; otras veces pasábamos pequeños bosques que, parecidos a islas, crecían en el cauce de la corriente de algún riachuelo; pero lo más común era encontrar a lo largo de la trocha muchísimos mogotes de pajonales en forma de hongos de color verde claro que brotaban por doquier. Y al final, luego de tres horas de recorrido, llegábamos al rancho donde vivía con mi familia, compuesta por mi mamá, que era la maestra, mi papá, y dos hermanos. En la modesta casita que nos servía de morada, también funcionaba la única escuela del lugar. La casita era de bahareque, palmas de carata y piso de tierra.
Tenía un solo cuarto donde dormíamos nosotros cinco, más la sala que servía de salón de clase. Aquí nos apretujábamos en las mañanas unos treinta muchachos, cursantes de los primeros dos grados de primaria. Los alumnos venían a pie de muchas casas dispersas, la más cercana de las cuales estaba a unos diez minutos de camino. Eran hijos de agricultores, propietarios de modestos conucos, de cuyo trabajo extraían el sustento diario. Nadie vestía uniforme escolar, los varones se cubrían con pantalones cortos de distintos colores, camisas blancas, y las niñas usaban faldas largas, también variopintas, que cubrían más allá de las rodillas. La mayoría de los estudiantes, varones y hembras, usábamos alpargata, un calzado de hilo tejido y suela de goma, que en muchos casos, debido al excesivo uso y porque no se reponía a tiempo, se rasgaba por delante y hacía entonces que uno anduviera con los dedos del pie sin ninguna protección, enseñándolos constantemente. En casi todos los casos era la primera experiencia escolar. Pero aquellos alumnos eran muy respetuosos. Al llegar en la mañana y al despedirse al mediodía cada uno de ellos saludaba y pedía la bendición a la maestra.
-Buenos días… hasta mañana… bendición maestra…
-Dios te bendiga, Silvestre; Dios te bendiga, Julián.
Esa letanía se repetía diariamente bien a la llegada, bien a la salida.
Alrededor de la escuela había árboles de almendrón, de mango, de ciruela, de guayaba y, por supuesto, chaparros. En la temporada lluviosa todo era verde y se escuchaba el trinar de las aves por doquier. Pero en la estación seca, a causa de los incendios, el ambiente se tornaba color negruzco, debido a la gran cantidad de árboles de chaparro quemados distribuidos por dondequiera.
Muy cerca de la escuela había un frondoso árbol de cañafístola, cuyo tamaño sobrepasaba el techo de la escuela; sus ramas y hojas eran como una sombrilla gigante que nos protegía de los rayos solares en aquellos mediodías fulgurosos.
Mi papá se dedicaba a la compra-venta de burros y caballos, por lo cual teníamos siempre a disposición nuestra algunos de estos animales para montarlos cuando quisiéramos. Me había convertido por esta razón, a pesar de tener tan corta edad, en un diestro jinete de burros y caballos, presto siempre a hacer cualquier diligencia que implicara montar alguno de estos animales.
Para la familia habíamos seleccionado un manso borrico que nos servía para realizar distintas gestiones. Con él cargábamos agua de los pozos cercanos para cubrir los requerimientos del hogar, leña para el fogón de la cocina e íbamos de compras algunas veces a una bodeguita distante, donde nos gustaba adquirir unos riquísimos panes dulces, traídos de la lejana población de Upata. Todos los días, temprano, el borrico era enjaezado para cumplir con su correspondiente labor de acarreo. Primero íbamos en búsqueda del agua, luego de la leña y en las tardes íbamos a alguna casa vecina a cumplir algún mandado. Terminadas las tareas diarias del jumento entonces le colocábamos unas maneas y lo soltábamos para que pasara el resto de la jornada pastando en las sabanas cercanas.
Pero de tanto llevar sobre su lomo el improvisado armazón de palos que servía para amarrar la carga, al borrico le salieron algunas llagas, allí donde los palos de la armadura rozaban con más vehemencia. Y como no le dábamos suficiente tiempo para que sanara de sus heridas, cada mañana, cuando lo ensillábamos, el animal se cimbraba de dolor. Y a mí, que era la persona encargada de conducirlo, cómo que si nada. No recuerdo que el sufrimiento del lastimado animal me produjera ninguna tristeza. Yo cumplía diariamente con mis tareas de traer el agua y la leña para la casa, antes de que comenzara la clase. Por tanto, para el servicial jumento, era yo el culpable de sus padecimientos.
En la escuela aprendí a leer y a contar, y eso de balbucear letras y palabras me gustó muchísimo. Leía en mi cuaderno de apuntes las palabras y oraciones que mi mamá dictaba en clase y con ese cuaderno me iba a leer en los ratos libres aquellas frases breves, del tipo mi mamá me ama, la hoja de la mata cae, el ave vuela, la casa es alta, papá me mima, la rana salta. Disfrutaba de lo lindo saber que aquellas frases sencillas escondían el significado de las cosas que podía ver y sentir en la vida cotidiana. Fue eso para mí un descubrimiento maravilloso, que ocurrió en aquel apacible lugar, El Vergel, hace algo más de 50 años.
Un día cualquiera recibí una muy grata sorpresa. Resulta que al señor Bastidas, uno de los lugareños de El Vergel, el único con vehículo propio, mi mamá, viendo mi encantamiento por la lectura, le había encargado comprar en Upata una enciclopedia de las primeras aparecidas en Venezuela, adaptada al nivel de los estudiantes de los primeros grados. Fue un regalo muy apreciado por mí. Aquella enciclopedia, en cuyas páginas se podían encontrar fotografías y dibujos a colores, de animales, personas, pueblos, ciudades, ríos, árboles, montañas, y donde las palabras estaban escritas en letras grandes y llamativas, captó mi atención de inmediato. Desde el primer día que la recibí se convirtió en mi compañera inseparable. Con ella me iba a sentar debajo de los árboles cercanos a la escuela a disfrutar cada una de sus páginas, viendo y leyendo lo que ellas contenían. Fueron aquellos los momentos más felices que pasé, mientras duró nuestra estadía en el lugar. Me pasaba las tardes casi completas, aislado del resto de las personas, absorto, leyendo las páginas de ese libro. Me olvidé de los juegos con mis hermanos, del burro y de las tareas escolares. En el suelo donde me sentaba a leer, debajo del árbol, se hizo con el paso del tiempo un asiento natural de arena que se amoldaba muy bien a mis posaderas. El canto tenue de un pajarito que siempre estaba rondando por los alrededores era lo único que lograba interrumpir mi lectura, y esto ocurría porque ese canto me resultaba triste y dulce a la vez, y me gustaba ponerle atención a ese sonido que a modo de silbido salía de la garganta de la pequeña ave.
Varios fueron los meses que estuve disfrutando mi encantadora enciclopedia. Cuando no la cargaba conmigo, la dejaba en una mesa o pupitre en el aula de clase, un salón que se comunicaba directamente al patio de la casa por ambas paredes laterales, a través de sendas puertas que se mantenían siempre abiertas, por lo cual, circulaban libremente por allí los animales de la casa: las gallinas, los perros, los guineos y, por supuesto, el burrito cargador. Esa libertad de movimiento de los animales por la sala de clase fue la circunstancia causante de la tragedia de la cual fui la única víctima. Resulta que en una de aquellas incursiones del borrico al aula de clase llamó su atención la hermosa enciclopedia de llamativos colores, que estaba colocada encima de uno de los pupitres, y procedió el animal a hacer con ella lo único que podía, esto es, comerse sus páginas. Pero en razón de que el libro era bastante grueso no pudo engullirlo todo de una vez, sino que lo fue mordisqueando poco a poco, pedacito a pedacito. Así estuvo el animal varios minutos, degustando su placentero plato de letras, hasta que me di cuenta del acontecimiento trágico que estaba ocurriendo dentro del salón. Cuando espanté al borrico observé con dolor que un buen pedazo de la enciclopedia había desaparecido dentro de sus grandes mandíbulas. Lo que quedaba sobre el pupitre ya no era el hermoso libro de lecturas que me había acompañado durante varios meses en aquellas tardes solitarias en el caserío El Vergel. Lo que tenía debajo de mis ojos era como un cadáver al que le habían arrancado una cuarta parte de sí mismo. Ese cuadro tan horroroso hizo que al principio fluyeran muchas lágrimas de mis ojos, y que luego, me embargara la tristeza durante varios días. Pero me consolaba ver que aún quedaban muchas partes de los textos en las páginas de la enciclopedia que estaban completos y podía leerlos en su totalidad.
Desde ese día funesto para mí veía al jumento y observaba en él una expresión de satisfacción, parecida a una risa disimulada.
-¿Será que este burro se está burlando de mí? ¿Eso que hizo fue en venganza por las tantas horas de dolor que le había provocado yo con aquel armazón apretado sobre su lomo?
Esas inocentes preguntas me las hacía cada vez que veía por esos días al pobre animal.
Pasaron los meses y terminamos el año escolar, y entonces mi mamá recibió la ingrata noticia de que había sido suspendida de sus labores de maestra en El Vergel, y que una nueva designada venía a sustituirla. Por eso, llegado el mes de agosto del año 1962, tuvimos que arreglar las cosas de la familia, embarcarlas en un camión y regresarnos a Upata. Al burro lo dejamos libre en el caserío, donde finalmente el tiempo tuvo que haber curado sus heridas. Sería un burro libre al fin, dueño de aquellos inmensos pajonales, sin leña ni agua que cargar, sin llagas en su lomo, y con una preciosa hembra a su lado.
En Upata, mi mamá y papá habían comprado una modesta casita, ubicada muy cerca de un majestuoso edificio escolar de dos plantas, construido durante el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez, que servía de sede del Grupo Morales Marcano, escuela donde continué mis estudios de nivel primario de educación. En esta escuela, a diferencia de la anterior, teníamos que asistir a clase mañana y tarde y cursábamos además con otros estudiantes del mismo grado, nuestro año escolar. Por supuesto que traje conmigo mi mutilada enciclopedia y con ella me presenté el primer día de clase en el salón de la sección de Segundo Grado al que me asignaron ese año. Era de esperar que tanto la maestra como los compañeros de aula, al verme con aquel libro, roto de forma tan extraña, indagaran cómo había ocurrido tal cosa. Y eso fue lo que pasó.
-¡Muchacho¡, preguntaron al unísono ¿qué le ocurrió a ese libro?
Mi respuesta inocente y directa fue: -Me lo comió un burro.
-Y ¿dónde? ¿Por qué?
-Bueno, respondí de nuevo, el burro estaba bravo conmigo.
-¿Cómo es eso? Los burros no se ponen bravos.
-Sí estaba bravo, porque le habían salido muchas llagas en su lomo.
-¿Y por qué ocurrió eso?
-Era que yo vivía en el campo y tenía que buscar agua todos los días a un pozo lejano y por eso le colocaba al burro esa carga sobre su lomo para traerla a la casa y de tanto cargar agua y agua el lomo se le peló.
Una carcajada descomunal, como reacción a mi sincera respuesta, se dejó oír en toda la escuela, tanto que llamó la atención de maestros y alumnos de los otros grados, que se acercaron curiosos a ver lo que estaba sucediendo en el aula desde la cual salió aquel estruendo. El resultado de todo esto fue que me convertí en el alumno más célebre de la escuela. A partir de ese día el resto de los estudiantes me identificaron como el alumno del burro come libro.
Cada vez que me veían por los pasillos de la escuela, me preguntaban en tono burlón: -Sunga, Sunga, que era mi apodo escolar, ¿Dónde dejaste el burro bravo? ¿Lo trajiste a la escuela? Sunga, ¿le diste de comer al burro? Sunga, préstame tu burro pa’ llevármelo a comer conmigo. Así fue aquello durante muchos días, entre burlas, bromas y chistes.
Yo seguí llevando a clases ese pedazo de libro, la enciclopedia que abrió para mí el mundo mágico de la lectura, una actividad que me atrapó desde entonces. Ahora recuerdo con añoranza al noble burrito de piel color grisácea, a mi preciosa enciclopedia, a la maestra, mi mamá, escribiendo en el pizarrón sus hermosas letras y palabras, a mi escuelita de campo de la casa de barro, al lejano y apacible caserío El Vergel, y aquellos acontecimientos que marcaron para siempre mi vida. Hoy, cuando me preguntan cuál es el libro que más me ha impactado, reconozco que fue la enciclopedia engullida por el burro de El Vergel.